Desplazarse por las antiguas calles de Camagüey es una experiencia excepcional. Reconocido como su rasgo más característico, este peculiar trazado ha ocupado la atención de investigadores de disímiles ramas del saber. Desde mi punto de vista, ninguna de las teorías expuestas hasta la fecha es suficiente para explicar Camagüey y, al mismo tiempo, todas tienen parte de razón. Aunque estos estudios han aportado valiosísimos elementos sobre la evolución de la localidad y están sostenidos en criterios científicos, no son más que facetas diversas de una sola historia, no son argumentos que se contraponen sino aportes que se complementan. Se necesita una mirada integradora para comprender cabalmente esta singular estructura urbana, pues la ciudad en sí misma es el resultado de múltiples factores. Con esta postura que da cabida a las diversas influencias que determinaron la conformación del núcleo citadino podemos alcanzar una mayor conciencia de nuestro patrimonio. Este modo constituye la clave para un acercamiento fidedigno al complejo suceso cultural que constituye Camagüey, imposible de revelar a partir de una sola arista.
El excepcional entramado urbano de Camagüey
29El excepcional entramado urbano de Camagüey
29En la propia génesis de la ciudad se encuentran los primeros elementos que predisponen la irregularidad del asentamiento. Es distintiva Camagüey entre las antiguas fundaciones cubanas por desplazarse varias veces en busca de un mejor emplazamiento, o por razones de fuerza como la agresividad de los aborígenes sublevados en Caonao. De este modo, al llegar a las inmediaciones de los ríos Tínima y Hatibonico, la inestabilidad e inseguridad eran las sensaciones más latentes en los hombres que viajaban con la villa de Santa María del Puerto del Príncipe en sus espaldas. Este carácter azaroso de los inicios condiciona que no existiese una preocupación de planificación a largo plazo en la mentalidad de los colonizadores: cuestiones más apremiantes —la mismísima supervivencia—, estaban en juego como para dedicarse a pensar un posible trazado del sitio. En este sentido, la espontaneidad y la improvisación marcaron el desarrollo del emporio desde los primeros momentos. Otro factor influyente en la naciente disposición urbana radica en la antropización del área entre ríos por parte de los aborígenes allí establecidos. Los colonizadores llegaron a un lugar ya modelado por la mano del hombre y estas estructuras no se desecharon, al contrario, se utilizaron como trabajo ya adelantado, como punto de partida para las nuevas pretensiones civilizatorias. O sea, las preexistencias aborígenes son el sustrato insoslayable del proceso inicial de ordenación.
Siguiendo la cronología de la ciudad constatamos un siglo XVII lleno de eventos adversos, díganse el incendio de 1616 que devastó todo lo edificado, y el ciclón de 1692 que igualmente destruyó la ciudad. También ocurrieron en esta centuria los ataques de los piratas Henry Morgan, en 1668, y François Grammont, en 1679. Se ha extendido la absurda idea de que los camagüeyanos generaron una red laberíntica de calles para confundir a los piratas en sus incursiones, fundamento carente de solidez, pues en aquellos momentos era impensable planificar una urbanización tan grande como para lograr el efecto laberinto. Por otra parte, la concreción de una ciudad significa un proyecto muy extendido en el tiempo. La respuesta urbana más común a este tipo de hostilidades foráneas era la construcción de murallas, empeño en el cual los principeños nunca gastaron su dinero: sólo llegaron a concretarse algunas torres vigías en la periferia del asentamiento, realizadas con materiales perecederos. Si alguna incidencia puede atribuirse a los filibusteros en el devenir de la localidad es su decisiva contribución al auge financiero de sus pobladores, ya que los principales movimientos comerciales se realizaban a través del contrabando con dichos personajes. Sacando la cuenta, fue más provechoso que desventajoso el contacto con la piratería.
Quizás el punto neurálgico para entender el crecimiento caótico de la ciudad es este desarrollo económico independiente y al margen de las leyes coloniales. La circunstancia más propicia para una desorganizada evolución urbana es precisamente la autonomía de esta sociedad donde el Ayuntamiento es permisible, o le conviene ser permisible, pues las propias familias pudientes son las representantes en el Cabildo. Se constata en los documentos de archivo las recurrentes peticiones de los vecinos al Ayuntamiento para abrir un nuevo callejón con el pretexto de que se logrará una mejor comunicación entre dos calles inconexas, o en otros casos solicitudes de anexarse algunos metros del espacio público en beneficio de una edificación particular, ya que esto hará más hermosa la ciudad. El Ayuntamiento carece de fondos y, por tanto, de iniciativas para modificar o planificar la ciudad, y no es nada riguroso en el control urbano. Este comportamiento de las autoridades con respecto a la distribución física de la ciudad sólo se hará más recio a mediados del siglo XIX cuando ya el intrincado entramado urbano es un hecho.
Categórica influencia ejercieron también las condicionantes topográficas en la direccionalidad de las calles. Al observar con detenimiento el plano de la ciudad se advierte la curvatura de arterias principales como Cisneros, Independencia y Rosario para converger hacia el puente de la Caridad, único punto de cruce sobre el río Hatibonico durante todo el período colonial. Este tipo de exigencias funcionales siempre prevaleció sobre cualquier otro ideal compositivo.
Imposible dejar de mencionar la arquitectura religiosa como otro de los componentes decisivos en la evolución de Camagüey. La ubicación de los templos coloniales en la trama urbana no responde a una premeditada concepción de diseño sino a una compensada y lógica distribución radial en torno a la Plaza de Armas. También en este caso la iniciativa y poder adquisitivo de los devotos vecinos constituyó el motor impulsor de las obras. En la mayoría de los casos, tanto la elección del lugar como los gastos constructivos están relacionados con las propiedades e intenciones caritativas de los principeños. Las iglesias tuvieron un papel dinamizador para la conformación de los diferentes barrios, y ésa es su determinante repercusión en la estructura de la ciudad. Estos edificios religiosos, que por lo general presidían una plaza o plazuela, devinieron hitos representativos de cada sector y funcionaron como focos secundarios de generación urbana, aunque siempre con la misma espontaneidad.
Hoy los camagüeyanos nos desplazamos con orgullo, y de forma natural y cotidiana, en esta retícula ajena a toda norma, complicada para el visitante que si por arrogancia no solicita ayuda puede terminar, literalmente, en un callejón sin salida.

Tu ayuda nos permite seguir creando páginas como ésta.







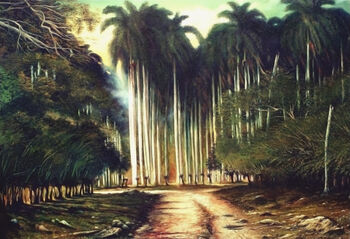
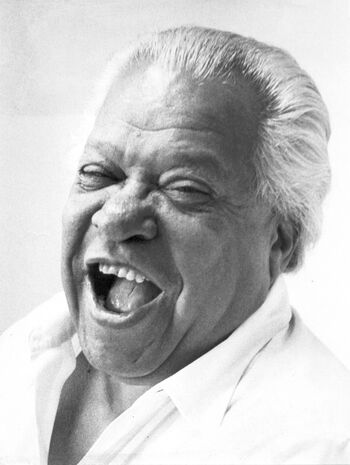









Comentarios
María Antonia Borroto
4 añosMesurado y atractivo análisis que echa por tierra mitos establecidos a lo largo de los años.
Y. J. Hall
4 añosEl entramado de Camagüey es un ejemplo de que lo que emerge espontáneamente puede ser superior a lo que se planifica. Esto suele ocurrir en sistemas complejos y caóticos, como los son las sociedades y las economías, donde millones de variables inteligentes (las personas) interactuando constantemente y preocupándose por sus intereses más inmediatos dan paso, sin preverlo, a una organización eficiente y, en el caso de las ciudades, a una urbanización más afín con lo humano y más bella.
Henry Mazorra
4 añosInspiradora y retadora tu valoración para el porvenir.
Alberto Edel Morales Fuentes
4 añosUn trazado urbano desde la autonomía y la permisibilidad a lo práctico que hoy mantiene para el visitante desafíos y riesgos, pero donde también se revela su muchísimo encanto. Imprescindible e inolvidable llegar un día a ese Camagüey misterioso. Abrazo #EM
Lourdes Gómez
4 añosEl planeamiento ordenado fue requisito de las ciudades iberoamericanas; las autoridades sabían q tenían q cumplir las ordenanzas dadas desde 1502 hasta 1680. No es raro que las fundaciones cubanas lo fueran. La Habana q cambió 2 veces igual q SMPP es una retícula irregular.
Lourdes Gómez
4 añosSi no hubiera habido intención de orden la plaza mayor y sus alrededores no serían en retícula.
Lourdes Gómez
4 añosEstoy convencida del orden implícito en la trama irregular
Lourdes Gómez
4 añosQue posteriomente por diversas razones se perdió
Y. J. Hall
4 añosSería interesantísimo saber cuáles fueron las diversas razones.
María Antonia Borroto
4 añosSi hubo una planificación inicial de la ciudad, ¿por qué fue abandonada en tan breve plazo?
Lourdes Gómez
4 añosLos remito: Gomez, L: Camagüey, urbanismo y arquiectura en La Luz Perenne... ed. Acana y Oriente, 2013, pp.336-367. Especificamente al primer epígrafe: SMPP, una excepción de la regla. Saludos
Lourdes Gómez
4 añosTambien, "El modelo urbano de SMPP" en: Cuadernos de Historia Principeña 17, ed Acana, 2019, pp.11-31
Henry Mazorra
4 años“…este conjunto de calles tortuosas, sucias, desniveladas y estrechas; y estos grupos de casas gachas, disformes y desvencijadas, ¿no se llaman la siempre fiel, muy noble, y muy leal Ciudad de Santa María de Puerto Príncipe? Y llamar Santa a una ciudad tan pecadora; Puerto a la que dista por lo menos 14 leguas del mar; y Príncipe a la que sólo tiene de real la realidad de sus males, ¿no es como llamar al pelado, pelón, y al pájaro sin rabo, rabón? ¿No es una pulla? Yo, que ni en chanza gusto de pullas, he preferido, llamarla modestamente Camagüey…” Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño (1803-1866)
Y. J. Hall
4 añosJaja... Qué buena pluma la del Lugareño.
María Antonia Borroto
4 añosEs brillante. Y asombran, muchos textos suyos, por su actualidad. El Lugareño nos da muchas claves para comprender al Camagüey de todos los tiempos.
María Antonia Borroto
4 años@Henry Mazorra Ya es posible leer alguito de El Lugareño en este mismo sitio: https://bit.ly/3p63Bgt https://bit.ly/3c23mzo
Y. J. Hall
4 añosPor suerte cuento con el libro "La luz perenne" por cortesía del escritor Luis Álvarez, así que puedo resumir aquí las razones a las que se refiere Lourdes Gómez para así ayudar a aquellos que no tienen acceso a la información. Lo que sigue es textual del libro con algunas omisiones para simplificar. "El trazado rectangular de la plaza mayor (actual parque Agramonte) y su orientación se relacionan geométrica y funcionalmente con los conventos primitivos (San Francisco y La Merced), que se encuentran equidistantes del centro y mirando hacia él. Estas direcciones orientadas a 90° siguen los ejes del trazado de la plaza y el de dos vías cuyas referencias datan de épocas tempranas: calle Real (Cisneros), 1627, y “la que va a la ermita de Santa Ana” (Luaces), 1640. Todo ello nos induce a pensar que hubo un intento de desarrollo organizado ortogonalmente que no persistió." "El plano de 1769 evidencia que la forma de la plaza y las manzanas que la rodean están trazadas de forma ortogonal, como cualquier otra ciudad iberoamericana." "Si se analiza la ciudad actual nos percatamos de que existe una estructura subsumida en el trazado urbano que expresa un orden reticular pero donde la mayoría se rompen o curvan para definir un trazado muy irregular, cuya base con calles que corren norte-sur o este-oeste y los cuatro conventos-iglesias o conventos-hospital situados en cruz en los cuatro vientos y equidistantes de la Catedral, una variante del esquema planeado para Guatemala en 1776." ¿Por qué el resto de la villa se desarrolló de forma irregular? 1. La lejanía y relativo aislamiento de la villa respecto a las dos ciudades más importantes —Santiago de Cuba y La Habana— con la consecuente falta de control urbano que podía ejercerse desde la capital del momento. 2. Falta de control urbano interno. 3. Concesión y ocupación arbitraria de solares. 4. Exigua población. 5. Predominio de las relaciones funcionales en la definición de las vías y las direcciones que indican sus relaciones externas. 6. La adopción de esquema medieval de barrios organizados alrededor de la plaza y la iglesia. 7. Aparición muy tardía –1753– de las ordenanzas de Felipe II. Evidencia de lo anterior son : 1. El trazado de la calle Maceo, que constituye una atajo entra la iglesia de Paula y La Soledad. 2. El trazado curvo que presentan Independencia, Cisneros y sus paralelas para alcanzar el puente del Hatibonico. 3. El trazado rectilíneo de la calle República como conexión con el puerto de Guanaja.
María Antonia Borroto
4 añosMuchas gracias. Sería interesante asomarse a interpretaciones que desde los estudios culturales, muy en particular desde la antropología, aporten otras aristas al debate.
Iosvany Hernandez Mora
4 añosHe disfrutado mucho del analisis, porque es un tema peliagudo. El entramado de la villa debe tener tanto de espontaneidad como de planificación, en correspondencia a las cambiantes necesidades de sus habitantes a lo largo del tiempo. Hay que tener presente que el argumento de que los hispanos aprovecharon estructuras preexistentes de un asentamiento aborigen es un supuesto sin evidencia material, pues no está demostrado, de ninguna manera, que en torno a la plaza mayor existiera algo semejante, considerando la hipotesis de que es el punto inicial de desarrollo de la villa. Pichardo y Pagarés mencionan la observación de evidencias aborígenes al este de la ciudad, quizás en los alrededores de Plaza Habana muy cerca del río, es el único reporte, casi informal, que conozco. Creo que habría que considerar la hipótesis de que el establecimiento de la Plaza Mayor, en el lugar que le conocemos hoy, pude ser parte de un reordenamiento posterior al asentamiento inicial, cuando adquirió sentido la permanencia, luego de que la economía aurífera decayera al igual que la organización de las encomiendas, y pasará el impacto que sufrió el poblado con el descubrimiento de México y el Perú. Y todo esto por supuesto influyó en el trazado. En un artículo que entregué a Elda en el 2017 para el cuadernos, creo que sale en el número 18, menciono algunos resultados de las excavaciones en el solar del antiguo Hotel Habana, bastante extensivas por cierto, desarrolladas durante las temporadas de seca entre 2011 y 2016. Allí no aparecieron restos de presencia prehispánica, y del siglo XVI solo una moneda casi incrustada en la roca firme en la parte del zaguán, de la ceca de Santo Domingo de mediados de la centuria. No fueron hallados vestigios de enterramientos humanos ni de grandes incendios, y los estratos más antiguos corresponden al siglo XVII, casi seguro la segunda mitad, y claro, siglo XVIII y XIX. Creo como Henry que todos los análisis son complementarios, sería espectacular cruzar la información existente, y realizar inferencias desde lo interdisciplinario con un adecuado análisis de las fuentes. Gracias Henry por el escrito, me parece que compartes que en la incertidumbre, la duda y el cuestionamiento está el avance del conocimiento.
Henry Mazorra
4 añosUn gustazo que te hayas sumado al debate colega!!!! Muy interesantes los puntos que propones y lo beneficiosa que puede ser la arqueología para los estudios históricos de Camagüey. Coincido contigo en relación a la datación de la plaza mayor, es un período muy en penumbras aún en nuestra historia. Bienvenido!!!
María Antonia Borroto
4 años@Henry Mazorra Así mismo es: la arqueología es una ciencia fascinante y puede aportar muchísimo para la comprensión de la cultura del Camagüey.
María Antonia Borroto
4 años@Iosvany Hernandez Mora Coincido contigo, Iosvany y, de hecho, con Henry: la verdadera actitud científica y de respeto al conocimiento está en las dudas y no en las certezas. Y en el sentido colaborativo de cualquier empeño de esta naturaleza. Gracias por sumarte.
Iosvany Hernandez Mora
4 añosMencioné que no habían sido observados vestigios de enterramientos humanos y de grandes incendios porque se piensa que en ese lugar estuvo la iglesia Catedral, algunos aseguran incluso que en la parte del zaguán, trasladada luego del incendio de 1616. Y esto es muy llamativo, porque precisamente la actividad sepulcral era un pilar significativo en el sustento económico de la iglesia.
María Antonia Borroto
7 meses@Iosvany Hernandez Mora: Interesantísimo lo que mencionas.
María Mercedes
4 añosEs un gusto leer cada opinión , todas enriquecen el tema. Yo solo disfruté y aún en el recuerdo, disfruto el irreverente trazado que de cuidad.
María Antonia Borroto
4 añosSobre los orígenes de Santa María del Puerto del Príncipe versa este texto de Elda Cento, una de las primeras publicaciones de El Camagüey: https://bit.ly/2WSy5WP
Olivia Montesino
4 añosGracias amigo camagueyano, seguiremos tus artículos tan interesantes.
Jorge Ojeda
3 añosEn sus inicios, en este tercer y definitivo asentamiento, la villa tuvo una relativa coexistencia pacífica con los aborígenes. Todo lo contrario a Caonao. Eso significa que aprendieron y no destruyeron su poblado, sino que se instalaron y luego apropiaron gradualmente de él, a medida que se extinguían los unos y se multiplicaban los otros. Por tanto, la hipótesis del trazado irregular, no ordenado, precedente, es interesante, sostenible. También posee mucha lógica, la confluencia hacia el único puente y el estar entre ríos, los cuales tampoco son rectilíenos. En fin, el resultado fue una mezcla, de lo irregular previo, con los intentos de ordenar lo ya existente. No hay evidencia de que no fuese así. Quizás el resultado laberíntico, que ayudó sin proponérselo, al éxito frente al ataque pirata, influyó en la decisión de mantener las irregularidades, en vez de corregirlas.
Henry Mazorra
3 años@Jorge Ojeda Sobre corregir las irregularidades, en el siglo XIX aparecen varios proyectos que perseguían el objetivo de alinear un poco las calles y lograr regularidad en los espacios públicos más importantes. Ninguno de estos proyectos se logró concretar, justamente porque ya era una trama consolidada y para llevar a cabo dichas ideas era necesario demoler edificios enteros, además la situación económica en la colonia nunca fue de comodidad. Hemos heredado este urbanismo como producto de esa diversidad de condicionantes y sus contradicciones, ya hoy es parte indisoluble de la historia de Camagüey.