La calle es el monstruo moderno que devora incesantemente millones de vidas. Se apodera del ser humano, lo estruja, lo debilita, lo transforma y lo aniquila, convirtiéndolo en un guiñapo que se debate inútilmente en medio de la tempestuosa corriente urbana. Casi nadie logra sustraerse preservándose en cualquier forma de su influjo, de su maléfica atracción y peligroso dominio. Pues por necesidad material o imperativo psicológico, en la calle pasa la humanidad de este siglo la mayor parte de su vida. En la calle pierde la convivencia social sus más elementales reglas de ética, de conducta moral, para convertirse en la libre concurrencia de la multitud, del tumulto. La calle tiene alma de piedra y fisonomía cosmopolita, con atracción de vértigo y profundidad de abismo. Por ella circula la vida, con todas sus grandezas y miserias, bellezas y fealdades, en una abrumadora conjunción de tipos y caracteres diversos, cuya gama moral forma el más extraordinario y heteróclito conjunto. Sobre las calles no impera otra jerarquía que aquella que dimana de la libre determinación y el ímpetu del individuo. El derecho de acera, por ejemplo, o cede a los dictados inesquivables de la buena educación, o se toma por la fuerza con el gesto huraño del que hace uso imperioso de un privilegio de conquista.
Quienes mejor conocen la calle, más y mejor aman, también, sus propios hogares. La calle es siempre inhospitalaria y hostil, porque en ella es donde comienza, con crueldades casi inhumanas, la fiera y vulgar batalla cotidiana de la vida. La batalla del pan de cada día, amasado casi siempre con la atroz levadura del egoísmo y la ambición, cuando no de la perfidia, el odio o el desquite. Lucha ésta encarnizada y a muerte, aunque mínima e inferior por su general frecuencia, y que se entabla y comienza a cada hora y a cada minuto, apenas se traspasan los umbrales del hogar para hundirse en el piélago sin fondo de la calle. Allí nos aguarda, hosca y sin clemencia, la terrible corriente humana, mar de resaca en cuyas ondas hay por igual escorias y espumas.
Si somos de la ciudad, nacimos en alguna calle cuya imagen dulcemente ingenua se mezcla cándidamente a nuestras más limpias y puras memorias infantiles. Las calles que se contemplan desde el ángulo idealizado de la niñez, son naturalmente diferentes al monstruo de la calle que podemos descubrir con horror años después. En nuestra calle de la infancia había seguramente un mágico paisaje de espiritualismo tangible que poseía una como alma viva y perenne, henchida de pulsaciones y latidos, de espejismos y ternuras. En casi todas nuestras calles existen iglesias y, probablemente, en la calle donde nacimos con seguridad la teníamos bien cerca. La voz de las campanas la saben escuchar mejor que nadie los niños, en cuya emoción penetra hasta lo hondo esa sonoridad que se diría modula a perfección los primeros acentos de una plegaria. Repicando a gloria o doblando por los muertos, las campanas de nuestra calle de la infancia nos hicieron creer, entonces, que las calles tenían sensibilidad, tenían conciencia y tenían alma. Escapando furtivamente del hogar, corríamos presurosos echándonos en brazos de la calle, ávidos por conocer la humanidad y el resto del mundo, por recibir, ¡insensatos!, las primeras lecciones de crueldad que nos iba a dar, en el abismo de las calles, la sucia y triste realidad del destino y de la vida. Nada empero tiene poder suficiente para desvanecer en nuestros recuerdos el grato y soñador paisaje de la inolvidable calle de nuestra niñez, porque ella fue, hasta que los años y la experiencia maduraron nuestra existencia, una prolongación más vasta del hogar y la familia, el principio y el fin del universo que nos concedían, la atracción de lo desconocido, el influjo del misterio escondido más allá de la próxima esquina. A la calle de la infancia no podremos regresar jamás, porque esa calle solo existe en la imagen ideal que de ella concebimos y si hoy volvemos a verla, en ella descubrimos también, con horror, las negras fauces del monstruo insaciable, presto a devorar las multitudes.
La calle moderna ha derrotado completamente a los hogares, deshaciendo en muchos casos los más sagrados vínculos de la consanguinidad y la familia. Grandes y pequeños, hombres y mujeres, a todos parece que les aguarda algo o alguien en esa procelosa corriente multitudinaria de las calles, donde continuamente se elevan múltiples sonidos que forman un extraño concierto, la vulgar rapsodia de la vida que pasa. En el apresuramiento vertiginoso de la calle, se encierra la imagen perfecta de la fugacidad efímera de cuanto nos rodea y de nosotros mismos. De arriba abajo y de una a otra acera, la calle es como la propia existencia humana, por donde se pasa a vuelo inmoderable de las horas sin tiempo apenas para un saludo o una despedida. En la calle nos cruzamos con el resto de la humanidad que se halla en nuestro mundo; cada ser lleva en su mente una preocupación, un sueño o una inquietud; en cada corazón hay, probablemente, una alegría, una esperanza, un consuelo o un dolor. Hay miradas encantadoras, mansas y tiernas; pero hay, también, miradas torvas, altaneras y hasta feroces. Cada cual corre detrás de algo, por algo o por alguien. Pero necesariamente, todos caminan con la vista al frente o al suelo, sin que a nadie le sea dado mirar hacia arriba, como si la calle, abismo social de fauces insondables, no tuviera también su altura y su cielo. En la calle todo tiene fugacidad momentánea de relámpago o de onda. Seguir y pasar, traduce a cabalidad la común consigna. Hasta los perros trashumantes, estampas vivas y lastimosas de la calle, solo se detienen en las esquinas.
La calle moderna es una perenne lección de crueldad, miseria y desencanto para quien sepa hoy interpretarla, recibiendo sus palpitaciones y percibiendo a profundidad sus latidos. En ella se libran las primeras escaramuzas, los primeros combates de la vulgar batalla cotidiana; por ella cruzan, en una u otra dirección, todos cuantos luchan en mil formas diversas, por el derecho a vivir, por el espacio vital, por la personalidad, por el bienestar, por el triunfo, por la gloria, por el poder, por la vida misma. En la calle suelen escucharse las más hermosas palabras y las más atroces. Y descubrirse los mejores sentimientos y los peores. Junto a la dama honesta, recatada y pura, se confronta a la otra, la liviana y la ligera, que cosecha avaramente equívocos requiebros y miradas codiciosas. Al lado del caballero irreprochable y correcto, pulcro por fuera y pulcro por dentro, discurre de igual a igual el granuja o el rufián, de zafio vestir y palabra soez. Es la liberada corriente humana, en la conjunción tropelosa de la multitud. Es, diríamos, la sinfonía de la calle, rapsodia impresionante de mil tonalidades diferentes, a través de la cual se escuchan, entre los ensordecedores estruendos de la batería, los melódicos ecos de los violines que parecen entonar, sin quererlo, la glosa sinfónica a un alma que no existe y que está muerta: el alma de la calle, el monstruo moderno.

“En la calle nos cruzamos con el resto de la humanidad que se halla en nuestro mundo; cada ser lleva en su mente una preocupación, un sueño o una inquietud; en cada corazón hay, probablemente, una alegría, una esperanza, un consuelo o un dolor.” En la imagen, una muestra del trasiego de personas y vehículos en las calles camagüeyanas de entonces.
Este texto fue publicado en el periódico El Camagüeyano el 30 de septiembre de 1951 y ese mismo año obtuvo el Premio Justo de Lara. Fue incluido por su autor en su libro Mi suma ideológica (Ayuntamiento de Camagüey, Camagüey, 1956). Tomado de Periodismo y nación. Premio Justo de Lara 1934-1957, Germán Amado-Blanco y Yasef Amanda Calderón, comp. Ed. José Martí, La Habana, 2013, pp.135-138.








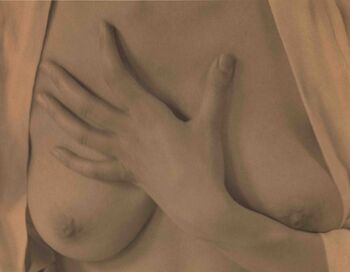
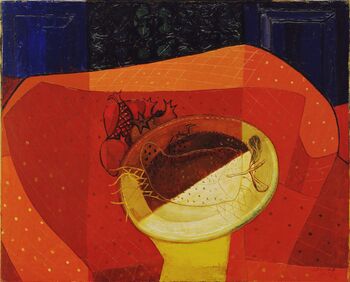




Comentarios
María Antonia Borroto
4 añosDebemos agradecer a Germán Amado-Blanco y Yasef Amanda Calderón la compilación "Periodismo y nación. Premio Justo de Lara 1934-1957", que reúne los textos galardonados en este certamen, organizado por la firma comercial El Encanto, y otra mucha información suplementaria. Aparecen allí las bases del referido premio periodístico, el más prestigioso y de más larga vida antes de 1959. El primer acápite de las bases refiere que se premiarían textos que respondieran "a un propósito constructivo y ennoblecedor, beneficioso a la conciencia cubana, ya sea en el orden cívico, en el de las ideas o en el de la sensibilidad, sin que se entienda que deban ser excluidos los temas humorísticos, polémicos, o los de aparente nimiedad". El texto premiado debía "estar lógicamente concebido, construido y desarrollado dentro de la fluidez y sentido de actualidad que caracterizan al género periodístico" y "estar escrito con pulcritud, elegancia y claridad". En el segundo apartado de las bases se aclaraba que el texto debía haber sido publicado por primera vez dentro del año en cuestión y su redactor debía ser un "periodista profesional". Y precisaba más: "El Comité de Admisión tendrá las facultades necesarias para comprobar esta condición, incluyéndose siempre en esa comprobación el carácter de miembro del Colegio Nacional de Periodistas". También se aclaraba que los trabajos no debían tener una extensión mayor de 3 500 palabras. El jurado estaba integrado por el director del Instituto Nacional de Cultura, presidente del jurado, así como un representante de la Sociedad Económica Amigos del País, la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling, el Colegio Nacional de Periodistas y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana. El primero de los galardonados fue Jorge Mañach (1934). Raúl Roa fue el único que lo obtuvo en más de ocasión (1955 y 1957). Mirta Aguirre, Gastón Baquero, Medardo Vitier, Pablo de la Torriente Brau, Luis Amado Blanco, Lisandro Otero, entre otros, figuran en la nómina de premiados.
María Antonia Borroto
4 añosLuis Pichardo fue el único periodista del mal llamado interior del país que obtuvo el codiciado lauro. En esa ocasión el jurado estuvo integrado por José Manuel Gutiérrez, Matilde León, Lisandro Otero Masdeu, Ángel Reaud y Roberto Fernández Retamar. Una rápida revisión de los jurados me permite advertir la presencia de importantes intelectuales y de otros camagüeyanos. Por ejemplo, veo a Felipe Pichardo Moya en varias ocasiones (1940, ocasión en la que compartió tales tareas, entre otros, con José Lezama Lima, y en 1943) y a Mariano Brull en el jurado de 1944.
María Antonia Borroto
4 añosA la luz de hoy puede parecer muy raro que El Encanto patrocinara un premio periodístico. En lo personal, percibo en el gesto mucho más que una argucia promocional. Recordemos que la tienda por departamentos El Encanto era la más grande y famosa de Cuba. Su casa principal radicaba en La Habana, en San Rafael y Galiano, y tenía sucursales en Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos, Varadero, Santa Clara y, por supuesto, Camagüey. Según cifras de 1958, llegó a emplear unas mil personas, de ellas 300 en las oficinas centrales. La razón social de la tienda era Solís, Entralgo y Compañía S.A., sociedad perteneciente a las familias Solís Alio y Entrialgo. Fue fundada en 1888 en Guanabacoa, luego se trasladó para las calles Compostela y Sol, en La Habana, y finalmente a Neptuno y San Miguel, donde se mantuvo hasta 1961, cuando desapareció por un sabotaje. Poseía oficinas de compra en New York y París, pues alrededor del 90% de los prdoductos que vendía eran importados. Una práctica tradicional de la firma era la participación de sus más sobresalientes empleados en los beneficios, por lo que más de setenta de ellos recibían parte de las utilidades de la compañía. Los principales ejecutivos de la firma eran de origen asturiano y puede afirmarse (según leo en el prólogo al libro ya citado) que éstos llevaron a España el esquema organizativo y la imagen de la tienda moderna por departamentos. Tanto es así, que a partir de El Encanto surgieron los dos grandes almacenes más importantes de ese país: Galerías Preciados —fundado por el antiguo ejecutivo de El Encanto, José, Pepín, Fernández Rodríguez— y El Corte Inglés, fundado por César Rodríguez González y su sobrino Ramón Areces Rodríguez, el primero gerente de El Encanto en La Habana, el segundo, a su vez, comenzó a trabajar como aprendiz en la tienda habanera en 1919, año de su arribo a Cuba. De hecho, Areces fue enviado en la década del veinte a Estados Unidos y Canadá para estudiar el negocio de las tiendas modernas. Retornó a Cuba, continuó en El Encanto hasta 1934, cuando vuelve a España y compra, con el apoyo del tío, una pequeñita tienda llamada El Corte Inglés... Les confieso que esta historia me resulta tremendamente interesante y reveladora. En los años 30, El Encantó comienza a mostrar mucho interés por la difusión cultural, el que va más allá de la apertura de un departamento para la venta de libros. Y todo parece indicar (no lo digo yo, fíjense bien, lo dicen los prologuistas del libro ya mencionado) que la esposa de Rafael Solís tuvo mucho que ver en el asunto, nada más y nada menos que otra gran olvidada: Renée Méndez Capote. Hagamos un paréntesis: disfruté muchísimo un libro de crónicas de Renée que cuenta sus periplos por Europa junto a su cónyuge, libro delicioso en el que también refiere las estrategias del Salón Francés de la tienda. Ella misma se encargaba de traer verstidos franceses que las copistas de El Encanto transformaban un poquito para vender luego como... franceses. Habría que ver con mucha cautela ese dato que yo misma cité, pues a lo mejor la soberbia mercancía vendida en la tienda era bien cubana, aunque anunciada como extranjera y, por tanto, muy bien recibida por la clientela. Eso, amigos míos, también dice mucho de nosotros, ¿verdad? Reitero que esta información, salvo mi comentario respecto al libro de Renée Méndez Capote, la extraje del pólogo elaborado por German Amado-Blanco para el libro "Periodismo y nación. Premio Justo de Lara".
Romel Hijarrubia Zell
4 años@María Antonia Borroto Cuando vayas a La Habana, cerca del Malecón, hay un edificio que tiene, o tenía, el nombre de "Areces" y pertenecía a él. Está, subiendo por Prado desde el malecón, a la derecha, tres o tal vez cuatro cuadras hacia Neptuno. Lo mejor, si quieres fotografiarlo, sería ir subiendo por la izquierda para que puedas ver el relieve con el nombre de Areces. R.
María Antonia Borroto
4 años@Romel H. Zell Gracias por el dato. Lo haré sin falta.
María Antonia Borroto
4 añosY para terminar, que me he embullado más de la cuenta, un último detalle del premio: parece ser que fue otro gran olvidado, el también excelentísimo periodista Rafael Suárez Solís, también asturiano, quien bautizó el premio, acompañado, por cierto, de una tremenda campaña publicitaria. Otro datico de interés: El Encanto costeaba la reproducción del texto premiado en los principales periódicos del país, lo que, por supuesto, afianzaba el prestigio de los galardonados.
María Antonia Borroto
4 añosVolvamos a Pichardo. Eric Caraballoso asegura en la nota con que presenta a Pichardo y esta crónica en su excelente sección "Tinta añeja" en OnCuba que este texto (y creo que también podría decirse de "Nuestras piedras eternas", ya incluido en El Camagüey https://bit.ly/3lmp57A), es "muestra de una notable obra que, aunque apenas es recordada hoy –Pichardo se retiró en 1959 y no volvería a publicar—, merece un sitial de privilegio en la historia del periodismo cubano".
Juddiel Martin
4 añosAmiga adoro esta pagina con tanta historia. Eres magnifica
María Antonia Borroto
4 años@Juddiel Martin ¡Gracias! Bienvenido.
Abdel Martínez Castro
3 años¿La calle? ¡Si llega a conocer Internet!
Eduardo Pardo Fernandez
3 añosExcelente! Una muy pequeña corrección a la nota al pie de la foto. En ella se muestra la calle Estrada Palma, con la Iglesia de Nra. Sra. de la Soledad al fondo. Saludos, y gracias por la difícil labor de publicar tanto de tan consistente calidad.
María Antonia Borroto
2 añosEncontré esta reseña de Rafael Suárez Solís a propósito del premio Justo de Lara en el año en que le fuera conferido a Pablo de la Torriente Brau. La comparto porque redondea muy bien el valor de este certamen y de los esfuerzos de tantas instituciones durante los primeros sesenta años del siglo XX en aras de la difusión de la cultura. "No sabríamos decir —pronosticar— en qué momento la vida cubana cuajará dignamente en política, arte, ciencia, literatura, religión… Pero nos atrevemos a admitir que ocurrirá pronto y de una manera fulminante. Y ello porque, atentos a ciertos síntomas evidentes, nos percatamos de que la espontaneidad no habrá de ser lo que explique los hechos a los distraídos asombrados. Nada nace por generación espontánea, pero pocos son los que oyen crecer la hierba. Y la hierba del futuro exuberante está creciendo al compás de ese ruido como de vegetal en desarrollo que será en un próximo futuro la alfombra de un mullido social en que discurra la cultura cubana en sus pacíficos debates políticos, artísticos, científicos, religiosos y literarios. Grecia otra vez —seamos optimistas— en el clima filosófico propicio. Esto se dice —repetimos— en la presencia de síntomas gratos a un buen diagnóstico sanitario. Aquella desfachatez, aquella chabacanería que era, en el ayer inmediato, como una especie de orgullo para toda suerte de osadías disparadas contra el éxito, no pasaba de ser un desparpajo a lomos del axioma incivil. “Fortuna te dé Dios, hijo, que saber no vale”. Se ha cambiado de modos, y se entra en la moda de conducirse como recomienda la historia de las glorias humanas. Si todavía se vive de la improvisación, de la mala fe y el arribismo, maestros únicos hasta hoy de la ciudadanía, ya se nota en todos el nacimiento de un pudor que, por lo menos, esconde la falacia detrás de una máscara virtuosa. El cubano se atreve cada vez menos a enfrentarse con la vida arremetiendo con la proa petulante del pecho, y cuida de ofrecer la garantía fiduciaria de la frente. Se procura introducir las palabras en el mercado de los programas haciéndolas sonar para que se las acepte por su timbre ideológico. No vale la denuncia de los suspicaces. Ya es mucho que los hombres se adviertan en el estudio de los nobles proyectos. Por lo tanto, eso obliga al estudio, y en el saber se acostumbra la conciencia a avergonzarse de los triunfos debidos a la ignorancia. Y un día, de repente, todos se encontrarán comprometidos hasta el extremo de serles necesaria la buena conducta, a imitación del prójimo. "Tal vez nos excedimos en prolongar por lo largo una noticia cuya reseña nos proponíamos darle el tamaño de una nota. Bien está, sin embargo, destacarla. Por lo pronto, tiene ya las dimensiones de tres casos periódicos; y esto, sobre la bondad proyectista, supone aquí esa virtud de perseverancia —y en la perseverancia de honestidad— que también constituía en la ausencia uno de los motivos del fracaso de la nación. "Nos estamos refiriendo al tercer otorgamiento del Premio Justo de Lara, establecido, sufragado y festejado por la sociedad mercantil “El Encanto”. Y cometeríamos una insensata liviandad si supusiéramos un grano de intención propagandística en esos comerciantes, denunciándolos de querer mostrarse generosos en provecho propio. Sus ricos medios de publicidad y su derroche en ese renglón empresario no iban a ganar halagando a un “poder” que no ha de extremar sus simpatías por favor más o menos. En cambio, cabe elogiar ese gesto en lo que puede tener —y tiene indiscutiblemente— de preocupación por problemas de un gusto intelectual limpio de todo industrialismo. A nosotros, trabajadores de la cultura, nos corresponde regocijarnos al ver cómo todas las actividades gratas al bienestar común concurren en un placer desinteresado, y hacen posible una colaboración —que eso supone toda simpatía— de factores sociales, que aunque diversos, y hasta subjetivamente antagónicos, la experiencia exige mantenerlos y estimularlos a todos por igual. ¿Acaso el concepto de lo mercantil no está implícito en todas las relaciones entre los hombres en lo que va de la cosa a la idea y de la necesidad al bienestar? Un comercio de cosas se ve con más respeto cuando lo comparamos dignamente con un comercio de ideas. "Esta vez el premio puso una nota de reconocimiento en la tumba de un escritor recién enterrado. Pablo de la Torriente Brau murió en el campo de batalla peleando por una causa política. El premio no se otorgó, naturalmente, al gesto; sino al talento. Su gesto de apasionado no a todos gustará de igual manera. Pero visto por la faz del sacrificio y de la hombría todos los admirarán del mismo modo. El artículo premiado tiene una nota de emoción que sólo da la inteligencia cuando ama la vida y se enternece ante el dolor. Y cuando el dolor se muestra de una manera artística, como en los cuadros de Gattorno criticados por Pablo de la Torriente, la reacción se produce en forma bella, como se dice en la crónica premiada. "Ése era el hombre, ése su estilo y ése su merecimiento. Y es significativo que “El Encanto” festeje la gloria del periodista muerto poniendo su satisfacción de mecenas intelectual por encima de todas las diferencias de los hombres. Y que pueda decir que, en el cultivo honrado de las más enemigas actividades, todos los hombres somos del mismo barro y del mismo espíritu". Tomado de Revista Cubana, Publicaciones de la Secretaría de Educación. Dirección de Cultura, La Habana, Cuba. Enero-marzo, 1937, Vol. VII, Nos. 19-21, pp.262-265.