Los imperios modernos no siempre invaden a otros países con recursos mortíferos y ofensivos. Suelen tener a su alcance medios más sutiles, puestos en manos de agentes al parecer alejados del ministerio de la guerra, los cuales se mueven en un campo que no es precisamente el de batalla. Ese campo es el de la cultura. Los “estrategas” y “tácticos” que actúan en él tienen por principal objetivo el de combinar la penetración por las armas con la penetración por las ideas. Es un oficio cómodo, nutritivo y sonriente.
Durante el sombrío lapso que abarca nuestra República desde su espurio origen hasta el derrumbe de la tiranía, la política norteamericana consistió en una brutal absorción económica tanto como una complementaria absorción cultural. El idioma se nos fue llenando de barbarismos: palabras que reproducían modos de vivir, de pensar, de ser de un país, que nada tenía en común con el nuestro, reemplazaban voces castizas, o las expresiones criollas que sirven al castellano tiara rehacerse y endurecerse por estas tierras. Detrás de las palabras extranjeras estaban los hechos a que ellas correspondían, y detrás de esos hechos, el vasto imperio tentacular imponiendo su opresora presencia, suerte de estaca de Damocles suspendida sobre varios millones de cabezas.
Aún no se ha borrado de nuestra memoria aquel extraño personaje, mitad G-man, mitad literato aficionado o profesor en Kansas, de cuyos diversos representantes poblóse la Isla a partir de nuestra dependiente independencia. Eran hombres que se esforzaban por ser pulidos, corteses. sonrientes, y que desde su llegada establecían contacto con la “alta sociedad” criolla. Cocteles de entrambas partes, almuerzos en el Rotary o en los Leones, jiras, paseos, encuentros, recepciones... El recién venido halagaba a sus huéspedes y sus huéspedes lo halagaban a él. sin que faltaran artículos, fotos y caricaturas en la prensa burguesa, tan pendiente del santo y seña del otro ludo. Insensiblemente iba el visitante transformándose en una especie de árbitro de la Highlife habanera, siempre tan snob. Sólo que el diplomático no perdía el tiempo. Además de tener el whisky pronto, se informaba, con la ayuda de ese mismo whisky, de cuanto pudiera haber de adverso o favorable en el terreno de la cultura (y en otros terrenos también) a los intereses del imperialismo.
Ahora bien, la penetración cultural yanqui no se detuvo en las grandes aguas en que nadaban los tiburones de la burguesía nacional, servidora de la norteamericana. Infectó asimismo a la clase media y al pueblo, a lo largo de un proceso de contagio casi físico que se agravaba y generalizaba con el correr de los años. Una situación de tal naturaleza tenía que entrar en conflicto, y así ocurrió, con los cambios revolucionarios producidos en la estructura económica, política y social del país. Fue éste, a nuestro juicio, uno de los aspectos de mayor significación y largo alcance del Congreso de Educación y Cultura que acaba de presenciar el pueblo cubano, y no sólo “presenciar”, pues participó en él, haciéndose “presente” en sus más esforzados y legítimos mandaderos. Inicióse así la aplicación de los principios (y los fines...) de la Revolución Cubana en terreno tan movedizo a veces, difícil de dominar siempre, pero donde desde ahora quedó trazado un camino y establecida una meta que no será definitiva, por supuesto.

¿Y lo que se dijo y aclaró acerca del artista, del escritor, del creador, en una palabra, desvinculado del medio en que nació y del cual debiera nutrirse? Cervantes, en Suecia, ¿habría escrito el Quijote? ¿De dónde sacó sangre para su libro sino de la vida que bullía a su lado y trasladó luego al papel, vida española, con todos los personajes que la animaron en el siglo, vistos y estudiados en su natural cotidiano? Balzac tuvo que residir en Francia, y concretamente en París, para componer el ancho cuadro de la burguesía de su época, observada al microscopio en su repulsiva crudeza.
Añádase que la “ausencia” (llamémosla de algún modo suave) resulta más sensible cuando quien siendo un creador desaparece, se deshace, hurta su espíritu, lo niega, sin que en última instancia pueda darlo en todo su ser auténtico a nadie más. ¿Qué nos importa Joyce tan seguido e imitado? Él es un producto de la cultura británica, irlandesa, dublinesa, y por supuesto europea. Lo mismo hay que decir de otros modelos y figurines que sirven de pauta o falsilla a tanto creador joven de nuestro continente para sostenerles y guiarles la escritura.
El hecho no es nuevo y atañe a más de un país. Martí (tan celoso de lo esencial americano) reprocha a Casal su apego a las formas francesas decadentes. Eso no le impidió emocionarse ante la figura de Hugo. Después de haber elogiado a Darío como lo elogió en los días de Azul..., Valera le pide a Salvador Rueda que se busque en sí mismo, en su pueblo, y no en la imitación de un modelo tan peligroso como el nicaragüense. Unamuno, que no tragó el modernismo y rechazaba con áspero vigor cuanto había en éste de cosmopolitismo, de vaciedad y brillo exterior, estuvo siempre lleno de reserva para su máximo jerarca, y se enfrenta a los adeptos españoles de aquel movimiento, y cierra en toda ocasión propicia contra los cerebrales, como él decía. Leamos a Don Miguel:
Hay en efecto una literatura que llamaré gimnástica, profesional, de titiriteros y de funámbulos y trapecistas de circo de las letras. Entre ellos están el hombre cañón, el hombre mono, el hombre murciélago, el hombre serpiente de la literatura, y la legión inacabable de los malabaristas. La literatura es literatismo para ellos; arte de hacer volatines intelectuales o imaginativos y que no sería lucha por el ideal. Lo que más les preocupa es lo que preocupaba al gladiador mercenario: el gesto bello y la manera de caer, de que el libre soldado jamás se cuida… [Añade:] Tecniquería y virtuosismo de circo de feria son los de no pocos ebanistas de verso y de prosa, que repitiendo a diario que la literatura es el arte de buen decir, y que sólo por una página bien escrita se salva un escritor, tienen del bien decir y de la página bien escrita la más peregrina idea… [Escribe aún:] Y luego se quejan. Se quejan del pueblo los que no hacen literatura más que para los literatos, los incapaces de sumergirse en el alma popular o de ascender a las nubes que coronan las crestas de la montaña del ideal, cresta que se alza sobre la firme y formidable roca de la ciencia. De esos círculos literarios [exclama todavía Don Miguel] salen los genios de similor, ante quienes se prosterna su cotarro presentándolos al profanum vulgus, en son de desafío, como impenetrables esfinges…
Unamuno escribió esto hace ochenta y dos, pero es válido hoy y parece clavarse vibrando como una flecha en ciertos cerebros “cerebrales” de nuestra época, tan rebuscados como aquellos.

En fin, por lo que nos toca, la suerte está echada (y no creemos que sea necesario decirlo en latín). América espera ser estudiada, defendida, divulgada en su propio lenguaje espiritual, y no en uno de préstamo o de alquiler. Nos seguimos sintiendo muy bien sin los attachés yanquis, que nada útil nos enseñaron jamás. Desconfiamos de ciertas palabras altisonantes, como fraternidad, igualdad, justicia, democracia, libertad, cuando no responden a hechos reales y están llenas de viento. Creemos que nadie en Cuba tiene el derecho —o para decirlo en forma positiva—, todos en Cuba tenemos el deber de nuestra propia obra, de manera que ella no se convierta en un arma en manos del enemigo, cuyo frente se halla estabilizado a menos de un centenar de millas del nuestro. Cuba no es sólo un país en revolución, sino también en guerra, ya lo hemos dicho en otra ocasión, y al triunfo de ambas todo ha de estar subordinado, desde la conducta de cada uno de nosotros en lo personal e íntimo hasta nuestra pública manera de ser. ¿Por qué sacrificar en el ara de un romanticismo político vacío toda una realidad socialista conquistada a sangre y fuego frente al enemigo disfrazado de Caperucita, y abrir brecha al asaltante en nuestra muralla y franquearle el acceso a nuestro campo? No es lo mismo hablar desde una trinchera que hacerlo en alguna reunión apacible y digestiva. ¿Y quién que no oiga silbar el plomo ni huela el humo de los fusiles estará en situación de castigar o perdonar, es decir, de juzgar? Confieso que me molesta ver el sacrificio de un cordero, pero me dejaría impasible el fusilamiento de un traidor.

Heberto Padilla y Roque Dalton en La Habana. El llamado caso Padilla fue apenas un mes antes del Congreso Nacional de Educación y Cultura al que se refiere Nicolás Guillén. Véase en los comentarios información al respecto.
Publicado originalmente en Verde Olivo, 30-V-1971. Tomado de Prosa de prisa 1929-1972. La Habana, Ed. Arte y Literatura, 1976, t.III, pp.365-368.

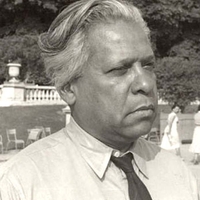
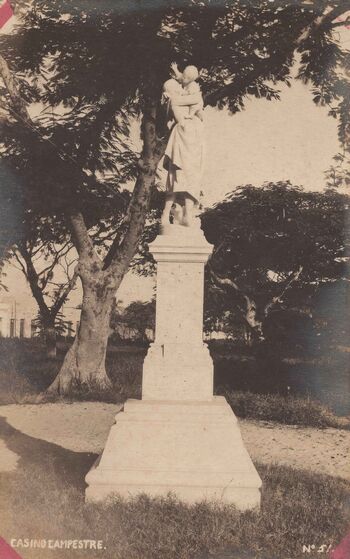






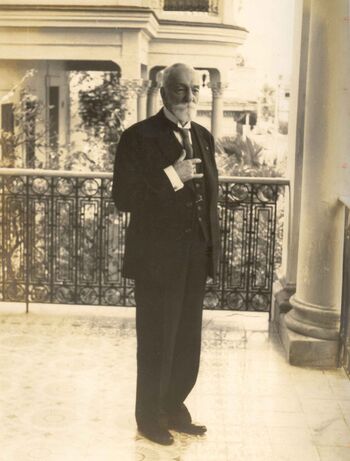




_Frederic_Edwin_Church.jpg)
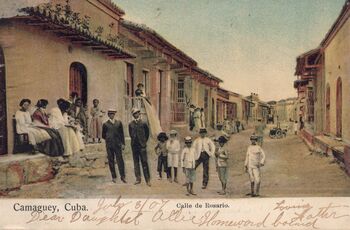

Comentarios
El Camagüey
2 añosTras el debate generado a raíz de la exhibición del documental "El caso Padilla", de Pável Giroud, y de la difusión, hace apenas una semana, en el canal en Youtube de Jorge Ferrer de lo filmado por un equipo del Icaic, dirigido por Santiago Álvarez, durante el Mea Culpa de Heberto Padilla (27 de abril de 1971), El Camagüey revisó en la Prosa de Prisa de Guillén en busca de algún texto alusivo al asunto. Sabido es que Guillén, presidente de la Uneac, no presidió, "por motivos de salud", esa reunión. Por eso nos parecía esencial encontrar algún indicio de su posición al respecto. Para sorpresa nuestra, el nombre de Heberto Padilla no aparece ni siquiera una vez en el tercer tomo de la Prosa de Prisa, el que contiene los textos escritos entre 1962 y 1972. ¿Realmente no escribió nada al respecto o ello fue omitido por Ángel Augier, el compilador, y posiblemente por el propio Guillén? Habría que rastrear la prensa de la época en busca de alguna evidencia. Sí encontramos este texto, escrito tras el Congreso Nacional de Cultura, efectuado en La Habana en mayo de 1971, que, obviamente, habla entre líneas de lo sucedido apenas un mes antes.
El Camagüey
2 añosEn aras de que nuestros lectores puedan tener una idea más cabal del contexto, compartimos varios textos de la época, tomados todos de Rialta: Declaración del Congreso Nacional de Educación y Cultura: El desarrollo de las actividades artísticas y literarias de nuestro país debe fundarse en la consolidación e impulso del movimiento de aficionados, con un criterio de amplio desarrollo cultural en las masas, contrario a las tendencias de élite. El socialismo crea las condiciones objetivas y subjetivas que hacen factible la auténtica libertad de creación y, por ende, resultan condenables e inadmisibles aquellas tendencias que se basan en un criterio de libertinaje con la finalidad de enmascarar el veneno contrarrevolucionario de obras que conspiran contra la ideología revolucionaria en que se fundamenta la construcción del socialismo y el comunismo, en que está hoy irrevocablemente comprometido nuestro pueblo y en cuyo espíritu se educan las nuevas generaciones. El Congreso estima que en la selección de los trabajadores de las instituciones supraestructurales, tales como universidades, medios masivos de comunicación, instituciones literarias y artísticas, etc., se tomen en cuenta sus condiciones políticas e ideológicas, ya que su labor influye directamente en la aplicación de la política cultural de la Revolución. Es insoslayable la revisión de las bases de los concursos literarios nacionales e internacionales que nuestras instituciones culturales promueven, así como el análisis de las condiciones revolucionarias de los integrantes de esos jurados y el criterio mediante el cual se otorgan los premios. Al mismo tiempo, se precisa establecer un sistema riguroso para la invitación a los escritores e intelectuales extranjeros, que evite la presencia de personas cuya obra e ideología están en pugna con los intereses de la Revolución, específicamente con los de la formación de las nuevas generaciones, y que han desarrollado actividades de franco diversionismo ideológico alentando a sus amanuenses del patio. Los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales, en expresiones del arte revolucionario, alejados de las masas y del espíritu de nuestra Revolución. El Congreso considera que, tanto en la música como en las demás manifestaciones del arte y la literatura, se concentre el esfuerzo en: 1. Trabajar en el desarrollo de nuestras propias formas y valores culturales revolucionarios. 2. Desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos hermanos latinoamericanos. 3. Asimilar lo mejor de la cultura universal, sin que nos lo impongan desde afuera. 4. Desarrollar programas con fines didácticos en los que se estudie el carácter y origen de la música cubana. La cultura actúa sobre la realidad que la origina y toma partido en las luchas de los pueblos que han sido víctimas de la opresión a lo largo de siglos de colonialismo y de explotación capitalista. La cultura, como la educación, no es ni puede ser apolítica ni imparcial, en tanto que es un fenómeno social e histórico condicionado por las necesidades de las clases sociales y sus luchas e intereses a lo largo de la historia. El apoliticismo no es más que un punto de vista vergonzante y reaccionario en la concepción y expresión culturales. Para la burguesía, la eliminación de los elementos culturales propios de su clase y de su régimen se identifica con la desaparición de la cultura como tal. Para la clase obrera y el pueblo trabajador, la cultura, nacida de la lucha revolucionaria, es la conquista y desarrollo de lo más valioso del acervo cultural humano cuyo acceso le fue impedido durante siglos por los explotadores. El intelectual revolucionario ha de dirigir su obra a la erradicación de los vestigios de la vieja sociedad que subsisten en el período de transición del capitalismo al socialismo. 2 La formación plena del hombre exige el desarrollo de todas las capacidades que la sociedad pueda promover en él. En la sociedad comunista no existen trabas para este desarrollo integral. La educación también se lleva a cabo a través de la participación en todas las manifestaciones del arte y la literatura. La escuela socialista, junto a las demás fuerzas organizadas de la sociedad, es el principal factor para la formación multilateral del hombre. La actividad artística constituye uno de sus elementos esenciales desde los primeros grados escolares. La educación científico-técnica, político-ideológica, física, moral y estética, constituye nuestro concepto de la formación integral del hombre. 3 Durante la etapa colonial, lo africano, a pesar de la brutal opresión, se funde con lo español formando las bases de lo que será la cultura cubana. En las primeras décadas del siglo pasado se conforman los rasgos iniciales de nuestra nacionalidad, la cual se va reflejando en el arte y la literatura. Las luchas independentistas de nuestro pueblo afianzan la cultura nacional portadora de características propias y, a la vez, capaz de asimilar los elementos culturales universales. José Martí, en su vida y su obra, es el más alto exponente de esa cultura cubana y de la identificación del intelectual hasta la muerte misma con la causa de su patria y de su pueblo. En las filas de los mambises, junto a los campesinos, a los antiguos negros esclavos liberados por la Revolución, a los artesanos y otros trabajadores de la ciudad, combatieron y murieron profesionales, universitarios, artistas y escritores. A las corrientes intelectuales revolucionarias que crearon una cultura nacional, se opuso una corriente entreguista que fue la expresión de las tendencias políticas reaccionarias de su época: los anexionistas, los reformistas y los autonomistas, plattistas de 1901 que luego medraron en la seudorrepública. La Revolución patriótica, antimperialista y popular preconizada y dirigida por Martí, quedó trunca por la intervención yanqui en 1898. A partir de ese momento, el imperialismo norteamericano, arrogante y brutal, llevó a cabo su programa de neocolonización económica, política y cultural. La neocolonia instaurada en Cuba supuso que las riquezas básicas pasaran a manos de los monopolios yanquis, que se ejerciera la política que más convenía a los designios de la nueva metrópoli, que se reprimiera al pueblo y que se pusiera en marcha todo un plan de aplastamiento de la cultura nacional. Despreciaron y pretendieron destruir nuestras manifestaciones culturales, para imponemos el criterio de que carecíamos de una tradición propia. Introdujeron sus ideas en los textos escolares para tergiversar nuestra historia. Mediante el control de los medios de comunicación masiva, ridiculizaron a nuestro pueblo, impusieron los esquemas del llamado “modo de vida americano” y desataron una campaña de embrutecimiento colectivo, a través de la colonización del gusto estético. Bajo el dominio imperialista, se perpetuaron las lacras coloniales que, al frenar el desarrollo, dejaron como secuela una educación minimizada, un millón de analfabetos adultos y la comercialización de la enseñanza bajo todas las formas de discriminación. La clase obrera, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales honestos, fieles a nuestra tradición patriótica, se enfrentaron combativamente a esta situación. Lo mejor de la intelectualidad cubana, rompiendo el cerco imperialista, fue heredera intransigente del legítimo pasado cultural en las nuevas condiciones históricas. 4 La toma revolucionaria del poder posibilitó que los escritores y artistas pudieran canalizar su obra con facilidades nunca vistas, sin el acoso de la sociedad capitalista. La Campaña de Alfabetización, la nacionalización de la enseñanza y de los medios de comunicación masivos, los planes de becas y la creación de los organismos culturales fueron premisas esenciales de esta transformación. Surgía en el pueblo la avidez por los libros, las obras teatrales, las películas, el arte. La Revolución cubana contó desde el primer momento con la solidaridad de todos los pueblos y de la parte más valiosa de la intelectualidad internacional. Pero junto a quienes se unían honestamente a la causa revolucionaria, entendían su justeza y la defendían, se insertaron intelectuales pequeñoburgueses seudoizquierdistas del mundo capitalista que utilizaron la Revolución como trampolín para ganar prestigio ante los pueblos subdesarrollados. Estos oportunistas intentaron penetramos con sus ideas reblandecientes, imponer sus modas y sus gustos e incluso, actuar como jueces de la Revolución. Son portadores de una nueva colonización. Son los que pretenden dictarnos normas en política y en cultura, desde las capitales del mundo occidental. Estos personajes han encontrado en nuestro país un grupito de colonizados mentales que han servido como caja de resonancia a sus ideas. Éstos, que recogen del suelo los yugos rotos por nuestro pueblo en más de cien años de lucha, son acreedores de nuestro más profundo desprecio, manifestado en el proceso de fortalecimiento de nuestras organizaciones de masas y particularmente del movimiento obrero, en las asambleas de los trabajadores de la educación, de todas las ramas de la actividad social. Son los trabajadores quienes han denunciado sus ideas reblan-decientes que intentan denigrar a nuestro pueblo y deformar a nuestros jóvenes. Es el pueblo quien en todo momento ha sabido salvar y defender la cultura. Junto a él está la mayor parte de nuestros artistas y escritores, todos nuestros verdaderos valores, cuya actividad se ha visto en cierto modo estorbada durante los últimos años por esta corriente obstruccionista y colonizante. 5 Somos un país bloqueado. Construimos el socialismo a sólo unos pasos del centro del imperialismo mundial, en medio de un continente que hasta hace muy poco tiempo fue el traspatio donde aquel ejerció su poder más absoluto. La amenaza de agresión militar del imperialismo yanqui contra Cuba no es una especulación; ha estado presente a todo lo largo de nuestro proceso revolucionario. Nuestro pueblo lucha contra el imperialismo y construye el socialismo en todos los frentes. El arte es un arma de la Revolución. Un producto de la moral combativa de nuestro pueblo. Un instrumento contra la penetración del enemigo. La revolución socialista en sí es el más alto logro de la cultura cubana y, partiendo de esta verdad insoslayable, estamos dispuestos a continuar la batalla por su más alto desarrollo. Nuestro arte y nuestra literatura serán valiosos medios para la formación de la juventud dentro de la moral revolucionaria, que excluye el egoísmo y las aberraciones típicas de la cultura burguesa. La cultura de una sociedad colectivista es una actividad de las masas, no el monopolio de una élite, el adorno de irnos pocos escogidos o la patente de corso de los desarraigados. En el seno de las masas se halla el verdadero genio y no en cenáculos o en individuos aislados. El usufructo clasista de la cultura ha determinado que hasta el momento sólo algunos individuos excepcionales descuellen. Pero es sólo síntoma de la prehistoria de la sociedad, no el rasgo definitivo de la cultura. La verdadera historia de la humanidad, la que se inicia en la lucha revolucionaria y en la consecuente toma del poder, está protagonizada por las masas. Es entonces que importa irreversiblemente la condición humana, política e ideológica de cada hombre. El hombre liberado, desalienado, dueño de su destino, no estará sujeto al aprisionamiento de su ser en una determinada práctica excluyente. La inteligencia de las masas ejercerá la cultura en todas sus potencialidades creadoras, abriendo la posibilidad del pleno desarrollo del individuo. Los maestros, técnicos, científicos, estudiantes, todos los trabajadores pueden, en el terreno de la literatura, como en otros, transmitir muchas de sus ricas vivencias y desarrollar aptitudes artísticas y literarias. La formación ideológica de los jóvenes escritores y artistas es una tarea de máxima importancia para la Revolución. Educarlos en el marxismo-leninismo, pertrecharlos de las ideas de la Revolución y capacitarlos técnicamente es nuestro deber. La Revolución libera el arte y la literatura de los férreos mecanismos de la oferta y la demanda imperantes en la sociedad burguesa. El arte y la literatura dejan de ser mercancías y se crean todas las posibilidades para la expresión y experimentación estética en sus más diversas manifestaciones sobre la base del rigor ideológico y la alta calificación técnica. El arte de la Revolución, al mismo tiempo que estará vinculado estrechamente a las raíces de nuestra nacionalidad, será internacionalista. Alentaremos las expresiones culturales legítimas y combativas de la América Latina, Asia y África, que el imperialismo trata de aplastar. Nuestros organismos culturales serán vehículos de los verdaderos artistas de estos continentes, de los ignorados, de los perseguidos, de los que no se dejan domesticar por el colonialismo cultural y que militan junto a sus pueblos en la lucha antimperialista. Condenamos a los falsos escritores latinoamericanos que después de los primeros éxitos logrados con obras en que todavía expresaban el drama de estos pueblos, rompieron sus vínculos con los países de origen y se refugiaron en las capitales de las podridas y decadentes sociedades de la Europa Occidental y los Estados Unidos para convertirse en agentes de la cultura metropolitana imperialista. En París, Londres, Roma, Berlín Occidental, Nueva York, estos fariseos encuentran el mejor campo para sus ambigüedades, vacilaciones y miserias generadas por el colonialismo cultural que han aceptado y profesan. Sólo encontrarán de los pueblos revolucionarios el desprecio que merecen los traidores y los tránsfugas. En este sentido, sería oportuno recordarles lo planteado por un delegado en el Congreso Cultural de La Habana: “Los occidentales estamos ya tan contaminados, que el intelectual responsable debería, en primer lugar, decir a todo hombre de un país menos preso en las redes: desconfía de mí. Desconfía de mis palabras. De todo lo que tengo. Estoy enfermo y contagioso. Mi única salud es saberme enfermo. Aquel que no se sienta enfermo es quien lo está más hondamente.” Nuestra enfermedad es la colonización de las conciencias. Nos fue inoculada durante una larga guerra psicológica sostenida por el capitalismo contra los pueblos que gobierna. Los pueblos de los países colonizados y explotados del mundo actual no vacilarán a la hora de elegir el camino. No sólo tienen que luchar contra la opresión económica de los monopolios, sino también oponerse y rechazar las ideas y los modelos culturales neocolonizantes. El imperialismo ha practicado contra estos pueblos el genocidio cultural, ha intentado subvertir sus valores nacionales y su lengua. Este proceso de aniquilamiento ha sido una constante en nuestros tres continentes, y se ha manifestado con brutal magnitud en Vietnam, Laos y Cambodia. Es decir, la batalla de vida o muerte hay que darla en todos los frentes: en el económico, en el político y en el ideológico. Desde las metrópolis, los aliados conscientes del imperialismo tratan de influir en los pueblos subdesarrollados y someterlos al neocolonialismo cultural. Es la realidad que han tenido que sufrir los países explotados. Combatimos todo intento de coloniaje en el orden de las ideas y de la estética. No rendimos cultos a esos falsos valores que reflejan las estructuras de las sociedades que desprecian a nuestros pueblos. Rechazamos las pretensiones de la mafia de intelectuales burgueses seudoizquierdistas de convertirse en la contienda crítica de la sociedad. La conciencia crítica de la sociedad es el pueblo mismo y, en primer término, la clase obrera, preparada por su experiencia histórica y por la ideología revolucionaria, para comprender y juzgar con más lucidez que ningún otro sector social los actos de la Revolución. La condición de intelectual no otorga privilegio alguno. Su responsabilidad es coadyuvar a esa crítica con el pueblo y dentro del pueblo. Pero para ello es necesario compartir los afanes, los sacrificios, los peligros de este pueblo. Quienes, con la vieja “arrogancia señorial” a que aludía Lenin, se atribuyen el papel de críticos exclusivos, mientras abandonan el escenario de las luchas y utilizan a nuestros pueblos latinoamericanos como tema para creaciones literarias que los convierten en favoritos de los salones burgueses y las editoriales del imperialismo, no pueden erigirse en jueces de las revoluciones. Por el contrario, sus pueblos, de los que desertan, sabrán juzgarlos. Y los distinguen ya de los intelectuales verdaderamente revolucionarios, aquellos que han quedado con el pueblo y en el pueblo, participando en la difícil tarea cotidiana de crear y combatir, compartiendo con esos pueblos todos los riesgos y, lo mismo que Martí y el Che, cambiando la “trinchera de ideas” por la “trinchera de piedras” cuando a ello los ha llamado imperativamente su deber. Nuestras expresiones culturales contribuirán a la lucha de los pueblos por la liberación nacional y el socialismo. No transigiremos con lo que el imperialismo difunde como sus expresiones artísticas más logradas, entre las que resalta la pornografía, que constituye la manifestación inequívoca de su propia decadencia. Una sociedad nueva no puede rendir culto a la inmundicia del capitalismo. El socialismo no puede comenzar por donde finalizó Roma. Nuestras obras artísticas elevarán la sensibilidad y la cultura del hombre, crearán en él una conciencia colectivista, no dejarán terreno alguno para el diversionismo enemigo en cualesquiera de sus formas. Mientras el imperialismo utiliza todos sus medios para sembrar el reblandecimiento, la corrupción y el vicio, nosotros profundizamos el trabajo en nuestra radio, televisión, cine, libros y publicaciones que circulan en el país, de modo que se constituyan, cada vez más, en barreras infranqueables que enfrenten resueltamente la penetración ideológica de los imperialistas. Los farsantes estarán contra Cuba. Los intelectuales verdaderamente honestos y revolucionarios comprenderán la justeza de nuestra posición. Este es el pueblo de Girón y de la Crisis de Octubre. El pueblo que ha mantenido, mantiene y mantendrá su Revolución a sólo noventa millas del imperialismo. Muchos escritores seudorrevolucionarios que en la Europa Occidental se han enmascarado de izquierdistas, en realidad tienen posiciones contrarias al socialismo; los que juegan al marxismo pero están contra los países socialistas; quienes se dicen solidarios con las luchas de liberación, pero apoyan la agresión israelí y la conquista de territorios auspiciada por el imperialismo norteamericano contra los pueblos árabes; los que en definitiva han convertido el izquierdismo en mercancía, perderán la careta. Cese ya para siempre el juego con el destino de los pueblos. Nosotros, desde esta plaza sitiada, proclamamos que nuestros pueblos tienen que dar un grito de independencia bien alto contra el coloniaje cultural. Este Congreso hace suyas por su actualidad y vigencia plena aquellas formidables palabras de José Martí: “Lloren los trovadores de las monarquías sobre las estatuas de sus reyes, rotas a los pies de los caballos de las revoluciones; lloren los trovadores republicanos sobre la cuna apuntalada de sus repúblicas de gérmenes podridos; lloren los bardos de los pueblos viejos sobre los cetros despedazados, los monumentos derruidos, la perdida virtud, el desaliento aterrador; el delito de haber sabido ser esclavo se paga siéndolo mucho tiempo todavía. Nosotros tenemos héroes que eternizar, heroínas que enaltecer, admirables pujanzas que encomiar; tenemos agraviada la legión gloriosa de nuestros mártires que nos pide, quejosa de nosotros, sus trenos y sus himnos.”
El Camagüey
2 añosEl poemario Fuera de juego, de Heberto Padilla, había obtenido en 1968 el premio Julián del Casal de poesía de la Uneac. He aquí el acta del jurado: En la ciudad de La Habana, a los veinte y dos días del mes de octubre del año mil novecientos sesenta y ocho, reunidos para otorgar el Premio de Poesía “Julián del Casal”, convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, acuerdan dar el premio número 31, título: Fuera del juego, lema “Vivir la vida no es cruzar un campo”. Acuerdo único que se toma por unanimidad, ya que J. M. Cohen, de regreso a su país, ha dejado su voto por escrito, coincidente con los cuatro miembros restantes del Jurado. Y para general conocimiento firmamos, José Z. Tallet, Manuel Díaz Martínez, César Calvo, José Lezama Lima Voto por escrito de J. M. Cohen Género: poesía Número: 31 Lema: Vivir la vida no es cruzar un campo. Título: Fuera del juego Opinión: Este libro habría ganado un premio en cualquier país del mundo occidental. Voto razonado del jurado Los miembros del jurado del género poesía que hemos actuado en el concurso UNEAC de 1968, acordamos unánimemente conceder el Premio “Julián del Casal” al libro intitulado Fuera del juego, de Heberto Padilla. Puesto que ningún otro libro, a nuestro juicio, tenía méritos suficientes para disputarle el premio al que resultó vencedor, acordamos, además, no otorgar menciones honoríficas. Consideramos que, entre los libros que concursaron, Fuera del juego se destaca por su calidad formal y revela la presencia de un poeta en posesión plena de sus recursos expresivos. Por otra parte, en lo que respecta al contenido, hallamos en este libro una intensa mirada sobre problemas fundamentales de nuestra época y una actitud crítica ante la historia. Heberto Padilla se enfrenta con vehemencia a los mecanismos que mueven la sociedad contemporánea, y su visión del hombre dentro de la historia es dramática y, por lo mismo, agónica (en el sentido que daba Unamuno a esta expresión, es decir, de lucha). Padilla reconoce que, en el seno de los conflictos a que lo somete la época, el hombre actual tiene que situarse, adoptar una actitud, contraer un compromiso ideológico y vital al mismo tiempo, y en Fuera del juego se sitúa del lado de la Revolución, se compromete con la Revolución, y adopta la actitud que es esencial al poeta y al revolucionario: la del inconforme, la del que aspira a más porque su deseo lo lanza más allá de la realidad vigente. Aquellos poemas, cuatro o cinco a lo sumo, que fueron objetados, habían sido publicados en prestigiosas revistas cubanas del actual momento revolucionario. Así, por ejemplo, el poema “En tiempos difíciles” había sido publicado en la revista Casa de las Américas, número 42, sin que en el momento de su publicación se engendrara ningún comentario desfavorable. Otros poemas habían sido publicados en la revista del Consejo Nacional de Cultura y en la de la UNEAC, así como en revistas extranjeras que muestran un apasionado entusiasmo por nuestra Revolución. La fuerza y lo que le da sentido revolucionario a este libro es, precisamente, el hecho de no ser apologético, sino crítico, polémico, y estar esencialmente vinculado a la idea de la Revolución como la única solución posible para los problemas que obsesionan a su autor, que son los de la época que nos ha tocado vivir. Firman J. M. Cohen, César Calvo, José Lezama Lima, José Z. Tallet, Manuel Díaz Martínez
El Camagüey
2 añosDeclaración de la UNEAC acerca de los premios otorgados a Heberto Padilla en poesía y Antón Arrufat en teatro, La Habana, 15 de noviembre de 1968. El día 28 de octubre de este año se reunieron en sesión conjunta el comité director de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y los jurados extranjeros y nacionales designados por ella en el concurso literario que, como en años anteriores, tuvo lugar en este. El fin de dicha reunión era el de examinar juntos los premios otorgados a dos obras: en poesía, la titulada Fuera del juego, de Heberto Padilla, y en teatro, Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat. Ambas ofrecían puntos conflictivos en un orden político, los cuales no habían sido tomados en consideración al dictarse el fallo, según el parecer del comité director de la Unión. Luego de un amplísimo debate, que duró varias horas, en el que cada asistente se expresó con entera independencia, se tomaron los siguientes acuerdos, por unanimidad: 1. Publicar las obras premiadas de Heberto Padilla en poesía y Antón Arrufat en teatro. 2. El comité director insertará una nota en ambos libros expresando su desacuerdo con los mismos por entender que son ideológicamente contrarios a nuestra Revolución. 3. Se incluirán los votos de los jurados sobre las obras discutidas, así como la expresión de las discrepancias mantenidas por algunos de dichos jurados con el comité ejecutivo de la UNEAC. En cumplimiento, pues, de lo anterior, el comité director de la UNEAC hace constar por este medio su total desacuerdo con los premios concedidos a las obras de poesía y teatro que, con sus autores, han sido mencionados al comienzo de este escrito. La dirección de la UNEAC no renuncia al derecho ni al deber de velar por el mantenimiento de los principios que informan nuestra Revolución, uno de los cuales es sin duda la defensa de esta, así de los enemigos declarados y abiertos como –y son los más peligrosos– de aquellos otros que utilizan medios más arteros y sutiles para actuar. El IV Concurso Literario de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, tuvo lugar en momentos en que alcanzaban en nuestro país singular intensidad ciertos fenómenos típicos de la lucha ideológica, presentes en toda revolución social profunda. Corrientes de ideas, posiciones y actitudes cuya raíz se nutre siempre de la sociedad abolida por la Revolución, se desarrollaron y crecieron, plegándose sutilmente a los cambios y variaciones que imponía un proceso revolucionario sin acomodamientos ni transigencias. El respeto de la Revolución cubana por la libertad de expresión, demostrable en los hechos, no puede ser puesto en duda. Y la Unión de Escritores y Artistas, considerando que aquellos fenómenos desaparecerían progresivamente, barridos por un desarrollo económico y social que se reflejaría en la superestructura, autorizó la publicación en sus ediciones de textos literarios cuya ideología, en la superficie o subyacente, andaba a veces muy lejos o se enfrentaba a los fines de nuestra Revolución. Esta tolerancia, que buscaba la unión de todos los creadores literarios y artísticos, fue al parecer interpretada como un signo de debilidad favorable a la intensificación de una lucha cuyo objetivo último no podía ser otro que el intento de socavar la indestructible firmeza ideológica de los revolucionarios. En los últimos meses hemos publicado varios libros, en los que en dimensión mayor o menor y por caminos diversos, se perseguía idéntico fin. Era evidente que la decisión de respetar la libertad de expresión hasta el mismo límite en que esta comienza a ser libertad para la expresión contrarrevolucionaria, estaba siendo considerada como el surgimiento de un clima de liberalismo sin orillas, producto siempre del abandono de los principios. Y esta interpretación es inadmisible, ya que nadie ignora, en Cuba o fuera de ella, que la característica más profunda y más hermosa de la Revolución cubana es precisamente su respeto y su irrenunciable fidelidad a los principios que son raíz profunda de su vida. Como dijimos en dos de los seis géneros literarios concursantes, poesía y teatro, la dirección de la Unión encontró que los premios habían recaído en obras construidas sobre elementos ideológicos francamente opuestos al pensamiento de la Revolución. En el caso del libro de poesía, desde su título, Fuera del juego, juzgado dentro del contexto general de la obra, deja explícita la autoexclusión de su autor de la vida cubana. Padilla mantiene en sus páginas una ambigüedad mediante la cual pretende situar, en ocasiones, su discurso en otra latitud. A veces es una dedicatoria a un poeta griego, a veces una alusión a otro país. Gracias a este expediente demasiado burdo cualquier descripción que siga no es aplicable a Cuba, y las comparaciones sólo podrán establecerse en la “conciencia sucia” del que haga los paralelos. Es un recurso utilizado en la lucha revolucionaria que el autor quiere aplicar ahora precisamente contra las fuerzas revolucionarias. Exonerado de sospechas, Padilla puede lanzarse a atacar la Revolución amparado en una referencia geográfica. Aparte de la ambigüedad ya mencionada, el autor mantiene dos actitudes básicas: una criticista y otra antihistórica. Su criticismo se ejerce desde un distanciamiento que no es el compromiso activo que caracteriza a los revolucionarios. Este criticismo se ejerce además prescindiendo de todo juicio de valor sobre los objetivos finales de la Revolución y efectuando transposiciones de problemas que no encajan dentro de nuestra realidad. Su antihistoricismo se expresa por medio de la exaltación del individualismo frente a las demandas colectivas del pueblo en desarrollo histórico y manifestando su idea del tiempo como un círculo que se repite y no como una línea ascendente. Ambas actitudes han sido siempre típicas del pensamiento de derecha, y han servido tradicionalmente de instrumento de la contrarrevolución. En estos textos se realiza una defensa del individualismo frente a las necesidades de una sociedad que construye el futuro y significa una resistencia del hombre a convertirse en combustible social. Cuando Padilla expresa que se le arrancan sus órganos vitales y se le demanda que eche a andar, es la Revolución, exigente en los deberes colectivos, quien desmembra al individuo y le pide que funcione socialmente. En la realidad cubana de hoy, el despegue económico que nos extraerá del subdesarrollo exige sacrificios personales y una contribución cotidiana de tareas para la sociedad. Esta defensa del aislamiento equivale a una resistencia a entregarse en los objetivos comunes, además de ser una defensa de superadas concepciones de la ideología liberal burguesa. Sin embargo, para el que permanece al margen de la sociedad, fuera del juego, Padilla reserva sus homenajes. Dentro de la concepción general de este libro el que acepta la sociedad revolucionaria es el conformista, el obediente. El desobediente, el que se abstiene, es el visionario que asume una actitud digna. En la conciencia de Padilla, el revolucionario baila como le piden que sea el baile y asiente incesantemente a todo lo que le ordenan; es el acomodado, el conformista que habla de los milagros que ocurren. Padilla, por otra parte, resucita el viejo temor orteguiano de las “minorías selectas” a ser sobrepasadas poruña masividad en creciente desarrollo. Esto tiene, llevado a sus naturales consecuencias, un nombre en la nomenclatura política: fascismo. El autor realiza un trasplante mecánico de la actitud típica del intelectual liberal dentro del capitalismo, sea esta de escepticismo o de rechazo crítico. Pero, si al efectuar la transposición, aquel intelectual honesto y rebelde, que se opone a la inhumanidad de la llamada cultura de masas y a la cosificación de la sociedad de consumo, mantiene su misma actitud dentro de un impetuoso desarrollo revolucionario, se convierte objetivamente en un reaccionario. Y esto es difícil de entender para el escritor contemporáneo que se abraza desesperadamente a su papel anticonformista y de conciencia colectiva, pues es ese el que le otorga su función social y cree –erróneamente– que al desaparecer ese papel también será barrido como intelectual. No es el caso del autor que por haber vivido en ambas sociedades conoce el valor de una y otra actitud y selecciona deliberadamente. La Revolución cubana no propone eliminar la crítica ni exige que se le hagan los ni cantos apologéticos. No pretende que los intelectuales sean corifeos sin criterio. La obra de la Revolución es su mejor defensora ante la historia, pero el intelectual que se sitúa críticamente frente a la sociedad debe saber que, moralmente, está obligado a contribuir también a la edificación revolucionaria. AI enfocar analíticamente la sociedad contemporánea, hay que tener en cuenta que los problemas de nuestra época no son abstractos, tienen apellido y están localizados muy concretamente. Debe definirse contra qué se lucha y en nombre de qué se combate. No es lo mismo el colonialismo que las luchas de liberación nacional; no es lo mismo el imperialismo que los países subyugados económicamente; no es lo mismo Cuba que Estados Unidos; no es lo mismo el fascismo que el comunismo, ni la dictadura del proletariado es similar en lo absoluto a las dictaduras castrenses latinoamericanas. Al hablar de la historia como “el golpe que debes aprender a resistir”, al afirmar que “ya tengo el horror/ y hasta el remordimiento de pasado mañana”, y en otro texto: “sabemos que en el día de hoy está el error/ que alguien habrá de condenar mañana”, ve la historia como un enemigo, como un juez que va a castigar. Un revolucionario no teme a la historia, la ve, por el contrario, como la confirmación de su confianza en la transformación de la vida. Pero Padilla apuesta sobre el error presente –sin contribuir a su enmienda–, y su escepticismo se abre paso ya sin límites, cerrando todos los caminos: el individuo se disuelve en un presente sin objetivos y no tiene absolución posible en la historia. Sólo queda para el que vive en la revolución abjurar de su personalidad y de sus opiniones para convertirse en una cifra dentro de la muchedumbre para disolverse en la masa despersonalizada. Es la vieja concepción burguesa de la sociedad comunista. En otros textos Padilla trata de justificar, en un ejercicio de ficción y de enmascaramiento, su notorio ausentismo de su patria en los momentos difíciles en que esta se ha enfrentado al imperialismo, y su inexistente militancia personal convierte la dialéctica de la lucha de clases en la lucha de sexos, sugiere persecuciones y climas represivos en una revolución como la nuestra que se ha caracterizado por su generosidad y su apertura, identifica lo revolucionario con la ineficiencia y la torpeza, se conmueve con los contrarrevolucionarios que se marchan del país y con los que son fusilados por sus crímenes contra el pueblo, y sugiere complejas emboscadas contra sí que no pueden ser índice más que de un arrogante delirio de grandeza o de un profundo resentimiento. Resulta igualmente hiriente para nuestra sensibilidad que la Revolución de Octubre sea encasillada en acusaciones como “el puñetazo en plena cara y el empujón a medianoche”, el terror que no puede ocultarse en el viento de la torre Spasskaya, las fronteras llenas de cárceles, el poeta “culto en los más oscuros crímenes de Stalin”, los cincuenta años que constituyen un “círculo vicioso de lucha y de terror”, el millón de cabezas cada noche, el verdugo con tareas de poeta, los viejos maestros duchos en el terror de nuestra época, etcétera. Si en definitiva en el proceso de la Revolución soviética se cometieron errores, no es menos cierto que los logros –no mencionados en El abedul de hierro— son más numerosos, y que resulta francamente chocante que a los revolucionarios bolcheviques, hombres de pureza intachable, verdaderos poetas de la transformación social, se les sitúe con falta de objetividad histórica, irrespetuosidad hacia sus actos y desconsideración de sus sacrificios. Sobre los demás poemas y sobre éstos mencionados, dejemos el juicio definitivo a la conciencia revolucionaria del lector que sabrá captar qué mensaje se oculta entre tantas sugerencias, alusiones, rodeos, ambigüedades e insinuaciones. Igualmente entendemos nuestro deber señalar que estimamos una falta ética matizada de oportunismo que el autor en un texto publicado hace algunos meses, acusara a la UNEAC con calificativos denigrantes, y que en un breve lapso y sin que mediara una rectificación se sometiera al fallo de un concurso que esta institución convoca. También entendemos como una adhesión al enemigo la defensa pública que el autor hizo del tránsfuga Guillermo Cabrera Infante, quien se declaró públicamente traidor a la Revolución. En última instancia concurren en el autor de este libro todo un conjunto de actitudes, opiniones, comentarios y provocaciones que lo caracterizan y sitúan políticamente en términos acordes a los criterios aquí expresados por la UNEAC, hechos que no eran del conocimiento de todos los jurados y que alargarían innecesariamente este prólogo de ser expuestos aquí. En cuanto a la obra de Antón Arrufat, Los siete contra Tebas, no es preciso ser un lector extremadamente suspicaz para establecer aproximaciones más o menos sutiles entre la realidad fingida que plantea la obra, y la realidad no menos fingida que la propaganda imperialista difunde por el mundo, proclamando que se trata de la realidad de Cuba revolucionaria. Es por esos caminos como se identifica a la “ciudad sitiada” de esta versión de Esquilo con la “isla cautiva” de que hablara John F. Kennedy. Todos los elementos que el imperialismo yanqui quisiera que fuesen realidades cubanas están en esta obra, desde el pueblo aterrado ante el invasor que se acerca (los mercenarios de Playa Girón estaban convencidos que iban a encontrar ese terror popular abriéndoles todos los caminos) hasta la angustia por la guerra que los habitantes de la ciudad (el coro) describen como la suma del horror posible, dándonos implícito el pensamiento de que lo mejor sería evitar ese horror de una lucha fratricida, de una guerra entre hermanos. Aquí también hay una realidad fingida: los que abandonan su patria y van a guarecerse en la casa de los enemigos, a conspirar contra ella y prepararse para atacarla, dejan de ser hermanos para convertirse en traidores. Sobre el turbio fondo de un pueblo aterrado, Etéocles y Polinice dialogan a un mismo nivel de fraterna dignidad. Ahora bien: ¿a quién o a quiénes sirven estos libros? ¿Sirven a nuestra Revolución, calumniada en esa forma, herida a traición por tales medios? Evidentemente no. Nuestra convicción revolucionaria nos permite señalar que esa poesía y ese teatro sirven a nuestros enemigos, y sus autores son los artistas que ellos necesitan para alimentar su caballo de Troya a la hora en que el imperialismo se decida a poner en práctica su política de agresión bélica frontal contra Cuba. Prueba de ello son los comentarios que esta situación está mereciendo de cierta prensa yanqui y europea occidental, y la defensa, abierta unas veces y “entreabierta” otras, que en esa prensa ha comenzado a suscitar. Está “en el juego”, no fuera de él, ya lo sabemos, pero es útil repetirlo, es necesario no olvidarlo. En definitiva, se trata de una batalla ideológica, un enfrentamiento político en medio de una revolución en marcha, a la que nadie podrá detener. En ella tomarán parte no sólo los creadores ya conocidos por su oficio, sino también los jóvenes talentos que surgen en nuestra isla, y sin duda los que trabajan en otros campos de la producción y cuyo juicio es imprescindible, en una sociedad integral. En resumen: la dirección de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba rechaza el contenido ideológico del libro de poemas y de la obra teatral premiados. Es posible que tal medida pueda señalarse por nuestros enemigos declarados o encubiertos y por nuestros amigos confundidos, como un signo de endurecimiento. Por el contrario, entendemos que ella será altamente saludable para la Revolución, porque significa su profundización y su fortalecimiento al plantear abiertamente la lucha ideológica. Comité director de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba La Habana, 15 de noviembre de 1968, “Año del Guerrillero Heroico”
El Camagüey
2 añosCarlos Alberto Montaner trató "el caso Padilla" en su libro Viaje al corazón de Cuba: Fuera de la Revolución, nada La primera constatación clamorosa que tuvo el mundo, incluida la izquierda – previamente hubo muchas otras, pero pasaron dolorosamente inadvertidas–, de la absoluta falta de espacio que existía en Cuba para sostener criterios independientes, fue el desde entonces llamado caso Padilla. Todo empezó en 1967 con una crítica literaria que la publicación El caimán barbudo, órgano de la Juventud Comunista, le pidió al poeta Heberto Padilla. Padilla, un joven pero ya notable escritor cubano, había regresado recientemente de la URSS, donde había aprendido que si el futuro de Cuba era lo que había visto en Moscú, lo más conveniente era huir de ese miserable destino. Le solicitaron una reseña de Pasión de Urbino, una novela fallida de Lisandro Otero, entonces y todavía escritor oficial del régimen –como demuestran sus penosas memorias publicadas en 1999–, y Padilla arremetió contra el libro, contrastando la figura de Otero con la de Guillermo Cabrera Infante, un reputado novelista cubano, buen experimentador con el lenguaje, quien, tras una primera etapa de militancia revolucionaria, se había exiliado en Londres. En su crítica, además de subrayar las debilidades del libro de Otero, Padilla aprovechaba para criticar a los burócratas del Partido. Al año siguiente de este incidente, por el que tirios y troyanos se cruzan cartas públicas y artículos en donde ya comienzan a acusar a Padilla de alinearse junto a los contrarrevolucionarios, un jurado independiente convocado por la UNEAC, en el que figuran críticos extranjeros, premia un excelente poemario de Padilla titulado Fuera del juego, en el que es evidente la crítica al totalitarismo. En ese mismo concurso, un dramaturgo, Antón Arrufat, ve galardonada su obra Los siete contra Tebas, en la que tampoco es difícil leer entre líneas el rechazo a la dictadura. Inmediatamente se disparan las alarmas. En Cuba nadie tiene licencia para atacar al sistema. La Revolución no va a impedir la publicación de esas obras contrarrevolucionarias, pero tendrán que aparecer con un prólogo descalificador escrito por el crítico literario José Antonio Portuondo, un meticuloso estalinista del viejo PSP. El incidente se divulga y Padilla se convierte en un personaje célebre en La Habana. De alguna manera, es el único cubano libre del país. Dice en voz alta lo que se le antoja. Es un intelectual crítico y les transmite a los visitantes lo que todos en Cuba tratan ocultar: la Revolución se ha vuelto una pesadilla. Por su casa, que comparte con su mujer de entonces, la también poeta Belkis Cuza, desfilan numerosos intelectuales europeos. El polaco K. S. Karol, el francés René Dumont, el alemán Hans Magnus Enzensberger, los españoles Juan Goytisolo y Carlos Barral: todos visitan la Isla y escuchan admirados los juicios de Padilla. Es inteligente y es dotado de una extraordinaria habilidad oral. Sus comentarios son ácidos. No pone el dedo en la llaga: hace la llaga con la punta de su lengua. La policía vigila y toma nota. Poco a poco se convierte en el enfant terrible. Hasta un día de 1971. En ese año –el aciago año del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura– Castro decide apretarles las tuercas a los intelectuales, y Padilla es un magnífico chivo expiatorio para dar el necesario escarmiento. A fines del mes de abril tendrá lugar el Congreso y es importante ir disciplinando a las siempre asustadizas huestes de la intelligentsia. Destruyendo a Padilla, humillándolo, obligándolo a doblar la cerviz, quedará muy claro para el resto del gremio cuáles son los estrechos márgenes de creación que la Revolución permite. Así que el 20 de marzo ordenan su arresto. Pero Castro no se ha dado cuenta –o no le importa– de que Padilla ha desarrollado unas extensas relaciones internacionales y hay numerosos intelectuales en Occidente que van a protestar por esa detención. El 2 de abril el Pen Club de México le envía un seco telegrama al Comandante criticando la aprehensión del poeta cubano e instando a que lo liberen. La carta está firmada por personas de la talla de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Gabriel Zaid y José Luis Cuevas. En total, son una veintena de los más importantes creadores mexicanos, algunos de ellos identificados con el marxismo. Una semana más tarde, Le Monde, en París, siempre desde una perspectiva de izquierda, recoge otra carta en el mismo sentido: ahí aparecen –entre varias– las firmas de Jean Paul Sartre, Ítalo Calvino, Alberto Moravia, Simone de Beauvoir, Juan y Luis Goytisolo, Jorge Semprún, Marguerite Duras, Carlos Franqui, Mario Vargas Llosa. Estos últimos son los que más indignación muestran, y los que más repugnancia comienzan a sentir por la dictadura cubana. En La Habana, mientras tanto, en los calabozos de la Seguridad del Estado la policía política hace diligentemente su sucio «trabajo». Insulta, maltrata e intimida a Padilla, hasta que éste –como se dice en la jerga policiaca– se «rompe». Padilla accede a retractarse públicamente de sus «crímenes». La Seguridad le propone un texto humillante. Padilla lo «enriquece» con más vilezas y lo memoriza. La policía no se da cuenta de la sutil maniobra del preso. El poeta ha llegado a la conclusión de que, mientras más cobarde se muestre, y mientras más abyecta sea su declaración, menos creíble será su contenido. El 27 de abril de 1971 se reúne la UNEAC. El local está abarrotado de escritores. Hay pánico entre los intelectuales. Ya se sabe que la noche anterior Padilla ha sido puesto en libertad y va a explicar los hechos. Nicolás Guillén, el presidente de la UNEAC, muy anciano, prefiere quedarse en su casa. Pueden ser escrúpulos de conciencia. Nicolás no fue una mala persona. Preside la sesión José Antonio Portuondo. En el ambiente se respira una combinación de miedo y curiosidad. Padilla comienza su larga perorata. Es una perfecta genuflexión. Describe su propia podredumbre moral, ataca a Guillermo Cabrera Infante, se reconcilia con Lisandro Otero, canta las alabanzas de la generosa Revolución, halaga la cordialidad sin par de los fraternales policías que lo han interrogado durante ese mes de inolvidable formación política, celebra la sabiduría de 149 Fidel. ¿Se puede doblar más el espinazo? Claro que se puede: Padilla denuncia las debilidades ideológicas de otros escritores: Lezama Lima, César López, Belkis, su propia mujer, Pablo Armando Fernández, Manuel Díaz Martínez, Norberto Fuentes. A los ojos del público se ha convertido en un delator patético y acobardado. No a los de la Seguridad del Estado, que conoce perfectamente la crítica posición política de estos escritores y aprovecha las imputaciones del poeta para lanzarles una siniestra advertencia. Padilla termina su deposición –bendita ambigüedad la de esa palabra– con los gritos rituales de la tribu castrista: « ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!». La nauseabunda ceremonia tiene consecuencias. En París, Plinio Apuleyo Mendoza y Mario Vargas Llosa, entonces editores de la revista Libre, redactan otra carta, ahora mucho más dura, donde aluden a los procesos de Moscú, cuando la policía estalinista les arrancaba a los detenidos las más increíbles confesiones y autocríticas. Ahora se recogen cien firmas. Susan Sontag, Alain Resnais, Valerio Riva, Juan Marsé, José Ángel Valente, José Miguel Ullan, Carros Monsiváis y José Emilio Pacheco, entre otros muchos, prestan sus nombres para la contundente denuncia. La declaración de Padilla ha surtido los efectos que el poeta había previsto, pero multiplicados: su caso se convertía en el punto de ruptura de una buena parte de la intelectualidad de izquierda que hasta ese momento apoyaba a la Revolución. Ruptura que ha durado hasta hoy. Con el sacrificio de su honor le asestaba un durísimo golpe a la imagen exterior de la Revolución. Pero nada de esto le importa demasiado al Comandante. Para Castro lo vital era mantener férreamente el control del poder y sujetar a los díscolos intelectuales. El 30 de abril clausura el Congreso y lanza un ataque feroz contra los intelectuales extranjeros que se han atrevido a pedirle al Gobierno que les conceda libertad para expresarse a los intelectuales cubanos. Advierte que desde ese momento las normas serán aún más estrictas. «Hay libros –dice– de los que no debe publicarse ni una letra, ni una coma.» Remata el texto con una frase definitiva: «Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada.» No hay el menor espacio para la disidencia. Los intelectuales, nerviosos aplauden. La UNEAC no es un foro abierto de debates, sino una institución en la que se reciben órdenes e instrucciones. El «caso Padilla» es sólo otra vuelta a la tuerca. No es de extrañar que una sociedad estabularia, organizada de esa rígida manera, en la que «todo lo que no está prohibido es obligatorio», como resumen los cubanos los rasgos del mundillo en el que viven, genere una enorme cantidad de personas desafectas o marginales, que son ejecutadas, van a parar a las cárceles, viven en una especie de ostracismo al que llaman exilio interior, o se ven obligadas a tratar de huir del país. A lo largo de estos cuarenta años, ¿cuántos cubanos han sido condenados por delitos políticos que van desde conspiraciones reales o irreales hasta vender o comprar carne de res en bolsa negra para tratar de sostener a la familia? Literalmente, decenas de millares de personas. Y no era necesario ser un poeta conocido, como Padilla, para ir a la cárcel por «veleidades» intelectuales. Juan Manuel Cao, cuando era un adolescente, hoy es reportero estrella del Canal 51 de Miami, padeció años de confinamiento porque, junto a unos discos de los Beatles y un libro de Jorge Edwards, la policía política, con las armas en las manos y al grito de «no se mueva nadie», le «ocupó» unas festivas décimas políticas («Me cago en el comunismo / en Fidel y en el marxismo / o en toda palabra extraña que termine en eso mismo»). A Lázaro Lazo, acusado por su cuñado, lo sentenciaron por haberle escrito a un amigo una carta «irreverente» contra Castro, en la que llamaba al dictador «Comandante Guarapo» –nombre popular del jugo de caña–, y como en el registro que hicieron en su casa encontraron el manuscrito de unos viejos cuentos inéditos del escritor José Antonio Zarraluqui, donde veladamente se criticaba al régimen, este último también fue a parar a la prisión por un buen número de años. Viaje al corazón de Cuba. Plaza Janés, 1999, pp.146-150.
Javier Vázquez García
1 año@El Camagüey Se agradece este fragmento de Carlos Alberto Montaner. Por él fue que supe, hace años, algunos detalles.
El Camagüey
2 añosEn julio de 1971 Guillén volvería sobre el asunto en sus "Palabras de saludo" en el V Congreso de Escritores Soviéticos: Yo no concibo, y lo digo, compañeros, con toda franqueza, que un escritor de nuestros días, y sobre todo si pertenece a un pueblo subdesarrollado en rebeldía, viva de espaldas a esa lucha, a ese pueblo, entregado a puros juegos de imaginación, a verbalismos intrascendentes, a ociosas policromías, a entretenidos crucigramas, a oscuridades deliberadas, al tratamiento amoroso de realidades o de temas que corresponden precisamente y son gratas a los propios imperialistas que nos asfixian y nos explotan. Es una suerte de contagio cultural que busca hacernos individuos dependientes a normas y métodos alejados de nuestra angustia y de nuestros sueños, peor aún, que son nuestros verdugos. Yo no concibo tampoco que un genuino escritor contemporáneo pueda sin rubor presentar a un minero, a un cortador de caña, a un petrolero, textos que son verdaderos jeroglíficos, cuando ese autor no ha luchado lo necesario para que ese obrero pueda comprenderlos. Esto no es sólo una burla sino algo peor que una burla, es una traición. Yo no creo, y me apresuro a decirlo una vez más, que el hecho de que un escritor ponga su maquinita de escribir (no siempre ha de ser la pluma) al servicio de la lucha popular, disminuya la calidad artística de su obra. Ésa es una apreciación reaccionaria, porque si el artista es genuino, puede y debe encontrar y mostrar la belleza dondequiera que ella se manifieste y aun dondequiera que ella se esconda. Engels fue muy certero en esto, como en todo, cuando dijo que la intención política de un poema, de un cuadro, de una obra de arte, en fin, debía estar disimulada, no aparecer en el primer plano, porque eso era la peor propaganda que se podía hacer, sino que esa propaganda debía derivarse de la eficacia de la obra de arte como tal obra de arte y no sacrificar lo bello por lo político, sino hacer que ambos se conjuguen y armonicen, y sea lo político —es decir la propaganda— facilitada por lo bello. Queridos amigos, nosotros acabamos de celebrar en Cuba un importante congreso destinado a definir y precisar la política cultural de nuestra revolución. Yo no voy a entrar ahora a explicar desde aquí todos y cada uno de los detalles de esa magna reunión, pero sí puedo decirles que en la misma quedó sentado cuál era el papel de un intelectual revolucionario y sobre todo de un intelectual revolucionario cubano. Nosotros no olvidamos que Cuba es no sólo un país en revolución, sino un país en guerra, y en guerra con la potencia más fuerte del imperialismo mundial. Esto hace que tengamos que ser implacables en el mantenimiento de un punto de vista correcto en lo que a la cultura revolucionaria se refiere. Rechazamos cuanto contribuya a minar o destruir nuestra personalidad histórica, y por ende estamos frente a cuanto nos venga del extranjero y choque con el espíritu nacional. No significa esto que estemos padeciendo de chovinismo cultural y que nos ericemos como un puerco espín, hechos una bola de púas, frente a las manifestaciones culturales exteriores. Sabemos lo que son las influencias literarias y artísticas; comprendemos muy bien la teoría de la herencia cultural sustentada por Lenin; no vamos a renunciar al tesoro que para nosotros constituye el siglo XIX cubano y burgués que dio a Heredia, a Martí, a la Avellaneda, a Plácido, a Zenea, ni estamos contra el conocimiento y asimilación de figuras que son señeras en la cultura universal. Pero sí estamos dispuestos a defender con las uñas y con los dientes la conservación de nuestra personalidad, que viene del entronque o conmistión de dos núcleos humanos fundamentales, como son los esclavos africanos y los blancos españoles y los descendientes de ambos. Esa mezcla de culturas es nuestro sello, constituye nuestra identificación y nuestra manera más íntima de ser, y la oponemos como un muro de defensa ante la penetración de influencias decadentes de países destruidos por sus vicios y cuyos brillantes colores, como se ha dicho, son precisamente los de la materia orgánica en descomposición. Para nadie es un secreto que, junto a la agresión armada, el imperialismo emplea una especie de agresión intelectual mediante el envío de attachés culturales adiestrados políticamente. Él mina o trata de minar así las bases espirituales de países, poco desarrollados o poco vigilantes, relega a un segundo plano los valores auténticos de éstos, Durante el lapso que abarca la vida republicana en Cuba, esto es, en los cincuenta y tantos años de fingida independencia, la política imperialista yanqui no sólo atentó contra nuestra economía, explotándonos hasta la médula de los huesos, sino que nos impuso una especie de idioma, una especie de slang plagado de barbarismos en reemplazo de voces castizas y expresiones criollas. Pues bien, nosotros hemos decidido completar nuestra independencia política con la independencia cultural. Así como tenemos un perfil ideológico que diferencia en nuestro país lo que éste fue antes de la Revolución de lo que es ahora, así también estamos dispuestos a crear un arte y una literatura propios que expresen nuestra auténtica manera de ser, nuestra problemática más genuina, nuestras luchas, nuestros conflictos y esperanzas. Nosotros no ignoramos todas las calumnias, todos los insultos que esa actitud, qu? esa decisión suscita en el imperialismo, y desde luego entre sus servidores más sumisos. Pero ello nos convence de que pisamos terreno firme y que ese terreno nos conduce a la victoria final. Queridos amigos yo quisiera decir también hasta qué punto nos sentimos sostenidos y alentados los creadores cubanos por la adhesión popular. Yo puedo contarles cómo no pasa día sin que a nuestra mesa de trabajo lleguen obras de poetas, cuentistas y hasta músicos y pintores anónimos, recién alfabetizados, hijos de pueblo, que expresan en esa forma su interés en la creación. No siempre, claro, se trata de obras buenas: por el contrario, puede decirse que la mayoría no lo son, por defecto de forma, por una evidente ausencia de medios técnicos, por inexperiencia artesanal. Sin embargo, ellas son altamente prometedoras y atestiguan cómo está vivo en el pueblo cubano el sentimiento de la belleza y cómo ahora ese pueblo cuenta con recursos que le permiten manifestarse. Hace apenas veinte años, más de un creador popular moría con la inspiración dentro, con su ímpetu creador sin manifestación externa alguna, porque las condiciones impuestas primero por la Colonia y luego por el imperialismo hicieron de él un ser inválido intelectualmente. Fue publicado originalmente en la revista Unión. Hemos tomado algunos fragmentos de Prosa de prisa, t.III., pp.369-373.
Bárbaro Donet
2 añosRealmente muy interesante comprender el contexto de todo lo ocurrido. Es llamativo que a lo largo de la historia de la humanidad los movimientos culturales y de pensadores que generalmente surgen de las aulas y los artistas son el motor inicial de ayudar a pensar y crear bases para transformar la realidad en una más rica e inclusiva. Es llamativo también como estos movimientos, revolucionarios en un periodo de tiempo comienzan a degradarse cuando se suman a la lucha por el poder, fundamentalmente al poder de “tener la verdad absoluta” y detentarlo proscribiendo, persiguiendo, legislando la vida e intentando determinar la manera única de pensar. Quemar libros, prohibir su impresión y comercialización, perseguir a los escritores, solo porque no nos gustan sus mensajes es también una manera de dictadura. La dictadura del pensamiento se basa en el adoctrinamiento y proscripción de todas las formas de expresión de “lo que no me gusta”, convirtiendo en enemigos a todos (sin excepción) aquellos que cruzan la línea trazada. Por eso nos llenamos de consignas que tratan en síntesis manejar emociones para que el límite del bien y del mal siga la línea trazada. Es un método infantil y nefasto pero efectivo. La democracia es una construcción en la que debemos avanzar y una de sus bases es la inclusión y representación de las minorías aunque sus ideas o modos sean distintos a los de la mayoría. En fin debe ser como el mar (donde conviven tiburones, ballenas, sardinas e infinidades de especies) gigante, azul, abierto y democrático.
Leopoldo Vázquez
2 añosMarti no debio de morir ay de morir
Jose Vidal
2 añosA propósito de la jerga Padilla Más miedo que hambre, por Jose Raul Vidal Franco I. Había llegado a Camagüey el 20 de junio para presentar mi último libro. Todo estaba dispuesto gracias a la gestión de varios amigos. El 21 ultimo detalles entre llamadas y coordinaciones. Esa noche llega a la casa un oficial del Ministerio del Interior citándome a la oficina de inmigración de Vista Hermosa a día siguiente a las 9:00 AM. Me pide presentarme con todos los documentos de viaje. Al pie de la instrucción, el viernes 22, llego a la cita. A penas 3 minutos para las 9:00 AM, se acerca el capitán Parrada, quien se cuadra y saluda a golpe de botas como todo un oficial de la Stasi. Flaco y de uniforme raído, pide seguirlo hasta una oficina en el segundo piso. Me advierte no llevar celular ni ningún aparato de grabación. Una vez dentro, me encierra a doble seguro: regreso enseguida, me dijo. Solo y paciente espero. Solo y paciente. La oficina oscura y caliente parecía estrecharse. Una lámpara tenue pendula encima. Todo huele a sangre vieja. Evité pensar. Al cabo de 20 minutos, escucho de nuevo la estridencia de los cerrojos. Muy marcial y determinados, entran el capitán Parrada, Manuel Ángel, el oficial de seguridad que atiende cultura, y una tal Mónica, secretaria de acta. Vuelven los cerrojos a chirriar. Manuell Angel ajusta su equipo de grabación detrás de mí (dos veces). A tres voces, comienza la interrogación. Para ubicarme en sus archivos, preguntan por nombres registrados en Miami. Tienen toda la información de mi familia y amigos: subrayan. La sesión fluye entre advertencias e intimidaciones: si hablas de José Martí mientras estés en Cuba, enfrentarás graves consecuencias para ti y los tuyos. Nada de hablar del Apóstol y tergiversar nuestra Historia: decía Manuel Ángel—: De aquí van allá a pasar cursos de democracia. ¿Quién nos puede enseñar a nosotros de democracia? —enfatizaba. Desordenadamente volvía la vista sobre unas hojas. Parrada y él no se coordinan. Hablan y callan uno por encima del otro. Mónica escribía y nos miraba. Con la información de mis títulos publicados, Manuel Ángel alza con su mano izquierda mi último libro y pregunta ¿de qué trata esto? No eran precisamente mis quince minutos de fama, pero emplee mi tiempo en la respuesta. Absorto escuchaban aquellos tres hablar de Martí y de Historia de Cuba. Presenté entonces Lo de Puerto Príncipe. José Martí entre armas, bandidos y traidores, para un público no invitado y en el lugar que no era. Los vocablos armas, bandidos y traidores, llamaban la atención. Repasamos varios acápites del libro. Hablo de las peripecias del protagonista y el alijo de armas. Desenredo intrigas y subrayo traiciones. Contesté preguntas. Parrada insistía en que alguien de adentro me había dado información para escribir el libro. Lo remití a la nota de contracubierta. A Manuel Ángel se le caía el texto de la mano. Volvía sobre sus hojas. Los apuntes se les perdían. Hojeaba el libro buscando algo: ¿Qué es la editorial dos Patrias? —me increpaba. La Mónica balbuceaba sonidos que nunca llegue a entender. Después de todo me satisfizo la encerrona: la presentación había sido un éxito y mi viaje, no en vano. Tras largos y repetitivos períodos sobre transgresiones de las leyes de inmigración, firmé un acta de advertencia. Eran las 12:00 p.m. cuando salí. Durante mis horas de encierro, se implementaba un operativo policiaco en el motel Colonial, donde se celebraría la presentación, y en el restaurante Madiva, de Amauris, en la calle República (tercera opción). Nada de sutilezas—: oficiales dentro del local o patrullando la acera: algunos de uniforme, otros de civil. Los invitados, ajenos y temerosos, pronto salen del lugar, tras la advertencia de los agentes. Hasta hoy siguen con miedo: no me escriben, no comentan… no dan señales de humo! El lunes 25, Manuel Ángel esperó a que me montara en el avión de vuelta a los Estados Unidos. Al despedirme, le regalé 20 CUC. Me dio las gracias lleno de felicidad mientras se llevaba la mano derecha al bolsillo. II. La magnitud del miedo en Cuba no encuentra parangón en los anales de nuestra Historia. Me atrevería a decir que cualquier caos experimentado —en los últimos decenios—, pudiera parecer mera coprología, comparada con la dinámica del pánico imperante en la isla. El atropello trasciende el marco de las golpizas y encarcelamientos de quienes se aventuran a investirse de opositor. En su estado más cruel, se llega al punto de detener a personas en sus propias casas o en la vía pública e incluso a familiares de manifestantes o sospechosos de subversión—: ¡Nadie escapa! Se imagina la gente lo sucedido tras los muros de un recinto de instrucción policial, pero en verdad, lo desconoce. No bastan los testimonios de quienes han sobrevivido a la tortura psicológica, a la furia del perro sin dientes, a la gotica de agua en la cabeza, a la falta de sueño, a los ruidos intensos, a la desorientación en el tiempo, o la celda inmunda llena de hormigas bravas: disposiciones todas dentro de los parámetros operativos. Y digo más, a la modificación de la salud del opositor. La lista va desde las torturas a golpes de electroshock en la sala Carbó Serviá del hospital psiquiátrico de La Habana, o más reciente, hasta la enfermedad fulminante que se llevó a la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollan, la muerte de los opositores Luis Orlando Zapata y Wilmar Villar Mendoza, tras prolongadas huelgas de hambre, el asesinato a palos de Juan Wilfredo Soto a manos de la policía durante una manifestación en Santa Clara, entre los muchos desmanes de la dictadura. Los abusos van desde golpizas violentas hasta torturas con descargas eléctricas, asfixia, amenazas contra la familia, deportaciones bendecidas por el clero, y otras tácticas hasta convencer de que no hay límites. Entre las más clásica está la fabricación de un accidente vehicular que termina matando al opositor en cuestión: verbigracia: el homicidio de Oswaldo Payá y de Harold Cepero. (1) Silenciar, a vida o muerte, articula un mecanismo que anula todo disenso socio-político e infunde temor. No es paranoia, no: es una práctica. Asistimos a la realización de un poder que sateliza al individuo, anulando cualquier vestigio de democracia y soberanía, tanto social como personal. Pronto aprendió el opresor que en materia de dictadura no hay dogmas. Sabe que si por una vía no logra el objetivo, se cambia a un nuevo método que funcione o convenza. De ahí que las muchas décadas de represión hayan anulado el sentimiento de rebeldía del cubano que serpentea entre las exigencias de un simular ser y un miedo feroz que le carcome el espíritu. Ya no le asiste medianamente el deseo de procurar un estado que no suplante al individuo, sino que vele por él, ni mucho menos el ansia de libertad expresada por Céspedes, el 10 de octubre del 68, cuya premisa establecía que «cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio». Claro está: eso es historia antigua. Por instinto de conservación, se opta por desentender la realidad ante el terror de la cárcel o la muerte misma: miedo legítimo y comprensible —diría.(2) De igual modo, a nombre del pueblo, sistematizar la fuerza como medio efectivo en la detención arbitraria, la violación de derechos humanos y el allanamiento de hogares, resulta la mejor punta de lanza con que se ha exonerado al tirano ante el mundo. Y en verdad, el régimen ha sido efectivo en eso; pues a pesar de las imágenes que de continuo y dolorosamente lo confirma, el pueblo de Cuba no ha logrado hasta hoy una sola prueba para conmover y mover a la opinión pública internacional en su favor. Antes bien, los gobiernos minimizan la gravedad de los abusos cuando no lo ignoran. Pero algo más insólito sucede—: lo que pueda decir al respecto la izquierda en Orsha, Bielorrusia, lo repite un profesor de Harvard o en la Universidad Nacional Autónoma de México o en la ONU, el antro de todos los ismos de izquierda. Cada uno conoce el libreto al dedillo: tienen una respuesta para todo sin importar la pregunta. Así que nada de sanciones o condenas serias contra los crímenes en Cuba,(3) sino actitudes complacientes ante la propaganda del temor al invasor norteño, el bloqueo criminal, la mafia de Miami: fundamentos de un mecanismos efectivísimos de agitación y propaganda, de contención y miedo. Se obvia de conjunto el mal efecto que pudieran causar las víctimas de Remolcador 13 de Marzo, los pilotos asesinados de Hermanos al Rescate, los cientos de ahogados en el Estrecho de la Floridas, la violencia contra las Damas de Blanco, los tantos presos y fusilados en décadas, los miles de jóvenes muertos de África so pretexto del Internacionalismo Proletario(4) y, especialmente, a un Exilio que sobre pasa ya los tres millones de cubanos disgregados por el mundo. Ante esa barbarie, la dictadura no debe de ser tratada en el ámbito de la política sino en el del crimen. Punto y aparte merecen los muchos escritores y poetas, e incluso artistas que no asumen compromiso alguno con su tiempo, ni son consecuentes con su obra y status. Sin liderazgo intelectual, callan: una cosa piensan, otra escriben y otra muy distinta hacen. Temen a la exclusión a lo Arena o Cabrea Infante o al anonimato de turno. El miedo es tan feroz que lo rige el egoísmo de viajecitos y contratos en el extranjero, o las prebendas de publicaciones. Se trata de una intelectualidad aristócrata, de un artista mercenario que como presta/ servicio a los señores, duerme en paja/ caliente, y tiene rica y ancha avena.(5) Un gremio que sale y entra de la Revolución con aparente compromiso político cuando en realidad no cree ni soporta al tirano. Asimismo, obvia con sobrada gravedad que el papel de escritor (o del artista) es inseparable de difíciles deberes. Por definición no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren.(6) Claro, acudo a la socorrida frase, salvo excepciones, entre las que cuento al escritor Angel Santiestevan Prats, preso por disentir naturalmente; al recién fallecido Rafael Alcides, considerado a sí mismo como un insillado, entre otros pocos dentro de la isla que sí han estado atento. De decepciones y traiciones anda lleno el oficio de la verdad y la libertad. Tristemente esa es la expresión máxima de un dictador que llega a arroparse con el sacrificio y pensamiento de los padres fundacionales para establecer que aquellos fueron sus precursores pero que la Historia de la patria, en verdad, comienza con él. Al final del día, presenciamos la psicopatía desmedida de un apandillado que juega a Dios apostando en contra de la democracia y de la persona humana. Y de eso gran parte de la intelectualidad cubana se sacude el polvo, aquí y allá Nada de beneficio y sí mucho de pánico han aportado las décadas de represión en Cuba. Represión bien sentada en la silla turca de tantos hermanos que, aun viviendo en el extranjero y en libertad, suelen moderar su tono al hablar del tirano—: al referirse al tema, lo hacen en voz baja. El pánico vive en familiares, lo mismo que en amigos y gente de a pie. L.Q.Q.D.: delenda est Carthago -------------------- Notas: 1. Cfr. Informe Jurídico El Caso Oswaldo Payá, de la Human Rights Foundation, con fecha 22 de julio del 2015, sobre asesinato del líder opositor Oswaldo Payá y de Harold Cepero en accidente automovilístico del 22 de julio del 2012. http://bit.ly/3EW46nb 2. Vidal Morales y Morales (1901): Iniciadores y Primeros Mártires de la Revolución Cubana. La Habana. Apéndice XII, p. 622. 3. Cfr. Discurso del Che, ante la Asamblea General de la ONU, el 11 de diciembre de 1964, en el que subraya: Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: «fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando». 4. Entrados los años 70 el magnate multi-millonario David Rockefeller llegó a pagar un millón de dólares diarios al dictador Fidel Castro— para que sus tropas cuidaran los Pozos Petroleros de la Standard Oil, en Angola. 5. José Martí (1993). Yugo y estrella. Poesía Completa. Edición Crítica. La Habana, CEM y Editorial de Letra Cubanas, p. 84. 6. Albert Camus: Discurso de Aceptación del Premio Nobel de Literatura. Estocolmo, 10 de diciembre de 1957
María Antonia Borroto
2 añosAmén del debate suscitado en Cuba y fuera de Cuba por la exhibición del documental "El caso Padilla", de Pável Giroud, varios asuntos pudieran también ser puestos sobre el tapete. Comienzo con el trasfondo ideoestético del propio texto y su ataque al modernismo, escudado en Miguel de Unamuno. La crítica al modernismo no era nueva en Cuba. Juan Marinello, había negado, en su polémica con Manuel Pedro González, la filiación modernista de José Martí, asunto que ha de verse como parte de un debate no sólo estético. Richard A. Cardwell, en “Modernismo frente a noventayocho: relectura de una historia literaria”, analiza la postura de varios críticos españoles a los polémicos límites entre la Generación del 98 y los llamados modernistas, texto en el que sugiere que en lugar de juicios estéticos han sido esgrimidos juicios éticos en favor de unos —los hombres del 98— y en detrimento de los otros —los afrancesados modernistas—. Según Cardwell, para Ángel Valbuena Prat, “las diferencias entre «Modernismo» y «Generación del 98» eran esencialmente de estilo y visión del mundo más que cronológicas”. De acuerdo a criterios que van más allá de la crítica literaria: "[...] la Generación del 98 se preocupa con las realidades concretas de España, tiene sus pies bien plantados en tierra firme, es seria, analítica y poco sentimental, consistente y práctica en su aproximación a la vida, constante en sus empresas. Es una generación de una mentalidad fuerte, intelectual, grupo que puede controlar y contener sus emociones, es sobria y reflexiva. Por el contrario, los modernistas tienen temperamentos menos resistentes, un sistema nervioso que es hiper-refinado, aun enrarecido y anormal. Son hombres mercuriales, incluso un poco histéricos e hipersensibles, quizás obsesivos en su búsqueda de efectos excepcionales". Obedece esto a un sistema de oposiciones que atribuye la parte positiva a los hombres del 98. Al revisar las opiniones de Díaz-Plaja y Salinas, por solo citar dos ejemplos, Cardwell se hace una pregunta capital, cuya única respuesta es un no bien enfático: "¿Son las calificaciones que escogen estos críticos (y otros del mismo período) específicamente literarias en su registro, específicas de una crítica literaria apropiada a la evaluación y categorización histórica de la escritura creativa y sus estrategias y preocupaciones?” Refiere cinco puntos para oponer a unos y otros. Una de las más raigales polarizaciones atribuye a los hombres del 98 la preocupación por su destino interior personal y nacional; la meditación y la búsqueda de la inspiración en las "realidades cotidianas humildes”. Los modernistas, en cambio, “se obsesionan con la búsqueda de la Belleza en abstracto, con la creación de efectos puramente artificiales y ornamentales, exquisitos y refinados”. A tenor con los criterios de Foucault en "Folie et deraison", Cardwell aprecia "este sistema de binarios antagonistas” como “típico en todas las épocas a partir del fin del siglo XVIII, y por lo argüido, se puede adivinar en los discursos característicos del régimen del Movimiento Nacional entre 1940 y 1960”. Se trata de un discurso que favorece "lo nacional, lo patriótico, lo español (especialmente lo castellano) frente a lo cosmopolita, lo parisino, lo europeo”. Existe, por tanto, un verdadero sistema de binarios: “normal / anormal; sano / enfermizo; altruista / egoísta; atento al destino nacional / alienado y escapista; masculino / femenino y, al fin y al cabo auténticamente español / inauténticamente afrancesado”. No menos que curiosa resulta hoy la lectura de textos de Azorín a propósito de la Generación del 98. Lo que luego sería cuestión de exclusiones para la crítica, más ideologizante que estética, estaba muy claro para el narrador y ensayista desde fecha bastante temprana. Veamos cómo conforma la nómina de escritores del 98: “Hombres de la Generación de 1898 son Valle Inclán, Unamuno, Benavente, Baroja, Bueno, Maeztu, Rubén Darío”, o sea, incluye entre tales a un latinoamericano, a quien, por demás, califica de “maestro e inspirador inmediato de la actual juventud poética”. Más significativas aún son las influencias que descubre sobre tales escritores, prácticamente las mismas que se reconocen sobre nuestros modernistas." He querido incluirlo para que se aprecie de cuán larga data es el asunto, y cómo el debate en torno al modernismo ha encubierto, muchísimas veces, un debate cultural muy profundo e, incluso, político. No deja de maravillarme cómo, en el caso de Cuba y respecto a los modernistas y sobre todo a Casal, coinciden en sus reservas los proespañoles de finales del XIX y los comunistas de mediados del siglo XX y, luego, de los años 70. ¿Por qué? Para los proespañoles estaba claro el afán transgresor, el rebasamiento de los moldes ibéricos, la búsqueda de otros referentes, complemento cultural del afán independentista político. Y para algunos comunistas cubanos, con sus anteojos estalinistas, los modernistas merecían los peores epítetos y eran acusados de evadidos. El debate, tanto en los cuarenta como en los setenta, es, sobre todo, a propósito de qué entender por un arte comprometido, por un arte revolucionario y por un arte en revolución. En la simplista ecuación propuesta por los estalinistas, por tanto, el modernismo parece no caber. ¿Y Martí? Tremenda pregunta. ¿Qué hacer con Martí? Negarle su condición modernista, consecuencia casi inmediata de reducir el modernismo a un conjunto de rasgos sólo formales. Negarle su pertenencia al modernismo y contraponerlo de plano con Casal, por supuesto. Es cierto que Martí hizo reproches a Casal. Sin embargo, abrigo en mi fuero otra hipótesis, esbozada en mi ensayo "Ansias de traspasar el horizonte": Martí escribió su nota necrológica (aparecida en Patria a los pocos días de la muerte de Casal) sin haber leído Bustos y Rimas, colección póstuma que contiene excelentes retratos de sus contemporáneos y cuyos versos se apartan de muchas de sus búsquedas formales anteriores. ¿Hubiera cabido entonces el reparo martiano? Y, por cierto, Guillén menciona los reproches de Unamuno respecto a Darío y al modernismo, pero no los de Unamuno respecto a Martí, y muchísimo menos cita las opiniones de Azorín, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado respecto al modernismo y/o Generación del 98: las nóminas propuestas por Azorín y Juan Ramón son amplísimas y en lo absoluto hacen distinciones entre Generación del 98 y modernismo. Antonio Machado lleva las cosas aún más lejos, al decir que el modernismo era una palabreja. Para mí también lo es: no aclara nada, más bien lo enturbia todo... mas dilucidar eso rebasaría los límites de este comentario.
María Antonia Borroto
2 añosEste texto de Guillén, como todo lo dimanado del Congreso Nacional de Educación y Cultura, hay que verlo también como parte, insisto, de un debate en torno al arte y al compromiso político del artista. Leí hace años varios textos franceses, concebidos durante los años 60, que agrupados en el título "Art et contestation" dejaban pálido éste de Guillén. A rajatablas aseguraban la necesidad de un arte engagé y negaban hasta el derecho de existir de un arte que no fuera así, que no se reconociera como tal, que no aspirara a la transformación social. También podríamos hablar de las diversas posiciones respecto a la función estética en el arte: para unos debe prevalecer e, incluso, a ella deben ser sacrificadas las demás posibles funciones, otros consideran que en la obra de arte convergen varias funciones, incluida la estética, y para una tercera posición lo estético ha de estar subordinado a alguna de las restantes funciones: para éstos es lícito un arte totalmente subordinado, por ejemplo, a la ideología política, a la voluntad partidista, en función de la propaganda y de la agitación. En Cuba, la prensa vivió aún un fenómeno más drástico, pues en ella prevaleció un modelo de ejercicio profesional emanado directamente del estalinismo, negador de la riquísima tradición del periodismo cubano, del que el propio Guillén fue un admirable ejemplo. El mismo periodismo de Guillén cambia. Alguien me contó que lo escuchó, aquí en Camagüey, a finales de los setenta, lamentar que ya no se publicaran crónicas en los periódicos. Para mí (es apenas una opinión muy personal) el objetivo era instrumentalizar el arte y la labor del artista en función de un proyecto político. El Congreso de marras, como la institucionalización que vino a posteriori (y la consiguiente pérdida de la autonomía que aún en los sesenta pudieron haber tenido las instituciones culturales), es consecuencia de eso, aunque no es menos cierto que las formas del realismo socialista (por suerte) no se impusieron (bueno, habría, incluso, que entrar a analizar el asunto con detenimiento, para lo que me siento incapaz). El texto de Guillén que ha dado origen a estas reflexiones es el de un funcionario, publicado en Verde Olivo, donde mismo aparecían los comentarios del tal Leopoldo Ávila, entre ellos uno, mencionado en estos días, en que criticaba a Padilla tras sus "Provocaciones", días antes de haber sido apresado... Otra sugerencia: nótense las diferencias entre este artículo de Guillén, de 1971, y "A propósito de...", también incluido en El Camagüey, publicado en el periódico Hoy en 1961.
María Antonia Borroto
2 añosSería interesante rastrear en la obra de Guillén su pensamiento a propósito del arte y, muy en particular, del llamado arte comprometido. Viene a mi mente, por ejemplo, el editorial de Mediodía, publicación comunista casi desconocida hoy en día, en la que Carlos Rafael Rodríguez, Marinello y el propio Guillén dejaron claro, desde el primer número, que las cuestiones formales serían cuidadas con esmero. Me encantaría, por ejemplo, acceder al periodismo de Guillén publicado en Hoy, incluso a la totalidad de esa publicación, y apreciar cómo los comunistas cubanos participaron de esos debates, las diferencias y coincidencias entre ellos, sus búsquedas, sus maneras de ejercer la crítica de arte, de comprender el arte... Y añádase a lo anterior que ellos no publicaban sólo en sus medios. El propio Guillén es una muestra.
Abdel Martínez Castro
2 añosEl problema es que cuando una ideología se abraza como una religión y se trabaja en pos de hacerla crecer y dominar, necesita de la censura. Lo ha hecho la iglesia en su expansión global, y lo hacen los tanques pensantes capitalistas también. En los albores de la revolución, el proyecto cubano era una especie de fé abrazada por las grandes masas. Pero la crudeza y sistematicidad con que se ejerce en Cuba la censura ya no se puede justificar desde la perspectiva de un proyecto naciente y prometedor sustentado en la fe de un pueblo, un proyecto que necesita crecer e imponerse, para demostrar su valía al mundo. El proyecto cubano ya no es nuevo ni prometedor. Es viejo, actúa como poder viejo, y ya no lo sustenta la fé. Predomina la desesperanza. Urge aceptar, por tanto, que somos un país plural, con pluralidad de criterios, y que todos merecen representación. La censura no cabe.
El Camagüey
2 añosEliminado por el autor.
Elinor Pérez
2 años¿Olvidó Guillén en ese momento sus crónicas en función de la publicidad comercial capitalista? De golpe y porrazo propone hasta borrar a Joyce, en aras de una literatura de combate , con el constante enemigo como leit motiv. El último párrafo es demoledor: la amenaza directa a todos los creadores cubanos.
El Camagüey
2 añosEliminado por el autor.
El Camagüey
8 mesesSobre Lunes de Revolución escribió Guillermo Cabrera Infante en Mea Cuba: Fue en 1959, cuando era director de Revolución (periódico que había fundado en la clandestinidad en 1956) que Carlos Franqui, por entonces una especie de poder tras el trono revolucionario (cuatro o cinco de los nuevos ministros debían su puesto a él y no a Fidel Castro), decidió que el periódico necesitaba un suplemento literario. Así fue como nació Lunes, cabrito, macho cabrío, diabólico después, para terminar siendo chivo expiatorio finalmente. ¡So cabrón! Periodista desde 1949, crítico de cine de 1954 en adelante y editor literario de Carteles, el segundo semanario en popularidad de Cuba y el Caribe, el que escribe fue nombrado por Franqui director de Lunes. Este nombramiento, por más de una razón, se convertiría en un error fatal para todos. Revolución había sido la voz que desde las catacumbas de la clandestinidad exponía los puntos de vista del Movimiento 26 de Julio, la organización que llevó a Fidel Castro al poder y no la insignificante guerrilla como Castro hizo creer a todos. A la luz del día, Revolución se convirtió en un periódico de intolerable influencia: el primero de Cuba y el único en tener acceso a lo más recóndito del poder en el Gobierno y en la vida política cubana en general. Además, tenía, para Cuba (entonces un país de unos siete millones de habitantes) una circulación enorme. Lunes se aprovechó de todo ello y se convirtió en la primera revista literaria en español de América, o de España, que podía presumir de una tirada cada lunes de casi 200.000 ejemplares. Lunes mandaba mucha fuerza —y no solamente literaria. Mi primer error como director de Lunes fue intentar limpiar los establos del auge literario cubano, recurriendo a la escoba política para asear la casa de las letras. Esto se llama también inquisición y puede ocasionar que muchos escritores se paralicen por el terror. La revista, al contar con el aplastante poder de la Revolución (y el Gobierno) detrás suyo, más el prestigio político del Movimiento 26 de Julio, fue como un huracán que literalmente arrasó con muchos escritores enraizados y los arrojó al olvido. Teníamos el credo surrealista por catecismo y en cuanto estética, al trotskismo, mezclados, con malas metáforas o como un cóctel embriagador. Desde esta posición de fuerza máxima nos dedicamos a la tarea de aniquilar a respetados escritores del pasado. Como Lezama Lima, tal vez porque tuvo la audacia de combinar en sus poemas las ideologías anacrónicas de Góngora y Mallarmé, articuladas en La Habana de entonces para producir violentos versos de un catolicismo magnífico y obscuro —y reaccionario. Pero lo que hicimos en realidad fue tratar de asesinar la reputación de Lezama. Otras víctimas hubo, más entradas en años. Como el dentista español que quería ser un dantista y cuya nociva novela bablélica, recientemente publicada fue arrancada de sus raíces asturianas sin administrarle anestesia. (Esos: ¡ay dolor!) Al mismo tiempo, la revista exaltaba a Virgilio Piñera, de la generación de Lezama, a la posición de otro Virgilio regresado de un infierno mucho más avernal que el de Dante. Virgilio que había sido siempre un paria en su país, hombre pobre, pobrísimo, casi al borde de la indigencia, se convirtió en nuestra figura paterna favorita: el escritor de la casa. Como un vino incluso. En vano. Otro error. Además de ser un excelente escritor de cuentos cortos, que incluso Borges había incluido en una antología, un autor teatral de genio (escribió una obra de teatro del absurdo cuando Ionesco no había puesto en escena aún La cantante calva y mucho antes de que Beckett se sentase a esperar a Godot), y grato poeta, Piñera tenía un defecto especial. Como San Andrés, se trataba de una falla visible a simple vista. Virgilio, como su tocayo romano, era pederasta. Quizá de ahí viniese su aire de reina literaria: un Cocteau cubano conocido no por sus obras sino por sus obreros, estibadores del puerto sobre todo. Eso sería la comidilla del tout Paris (Genet o no Genet), pero estábamos en La Habana revolucionaria y en una revolución no hay lugar para las reinas. En vez de gritar a Alicia (Alonso) «¡Que le corten la cabeza!», todas las reinas cubanas acabaron sin cabeza que cortar y perdieron hasta la cabeza propia —particularmente la propia. Juego de cartas introductorias. Tercer pecado original cometido: alrededor de Lunes se habían agrupado demasiadas personas de talento, cada una de las cuales apoyaba a la Revolución a su modo. Baragaño, el poeta surrealista que volvió del exilio parisino donde era recibido por el mismo André Breton (quien odiaba a los pintores de domingo y a los poetas menores), era, a la vez, el niño mimado de la revista. Heberto Padilla, nacido en el mismo pueblo que Baragaño (Puerta de Golpe, ¡qué nombre!, en la zona tabacalera de Cuba), volvió del exilio transcurrido en la academia Berlitz de Nueva York y se dedicó a cultivar un verso cuidado y cáustico: Padilla era otro excelente poeta terrible. Tanto él como Baragaño, vates de batalla, estaban decididos a hacer añicos a la vieja generación, muchos de ellos funcionarios públicos de la época de Batista y de antes, como era el caso de Lezama. Calvert Casey, a pesar del nombre y de haber nacido en Baltimore, era no solamente cubano sino también un habanero auténtico que empleaba una sutileza y precisión exquisita para ocultar su prosa homosexual —lo cual no le impedía exhibir en público como pareja a su amante mulato. Antón Arrufat seguía los pasos a Piñera —y no solamente en cuanto a escribir obras de teatro. Pablo Armando Fernández, poeta menor pero experto diplomático, era entonces capaz de zafar a la revista de cualquier enredo de farsa literaria. Era nuestro diminuto San Sebastián, blanco móvil de fechas y flechas. Aún vive en Cuba, aún es diplomático aunque ya no es poeta, menor o de otro orden. Su profesión actual consiste en hacer de anfitrión a los turistas que, en plan viaje político, vienen de los EE. UU. donde vivió su vida (de soltero o sodomita) antes de volver a Cuba va casado en el año 59. Al igual que lo había hecho con Padilla y Hurtado, yo convencí a Pablo de que dejara Nueva York y regresase a Cuba. Óscar Hurtado, otro exilado económico residente en Manhattan, entrañable gigante, era casi el elefante de la familia. Pero, aunque se trataba de un poeta terriblemente tímido, casi cobarde, era también hostil a Lezama y a su grupo Orígenes. Murió no en el exilio sino en un asilo, desconocido y desconociente, sufriendo solo y en silencio con su cerebro esclerótico. Y, sin que nunca se me permitiera abandonar el barco aun cuando escoraba (Lunes estaba en todas las listas de los Servicios de Seguridad, el Contraespionaje y la Policía), ahí estaba yo, Capitán Coraje. A pesar de ser un fumador inveterado, no podía compartir la pipa de la paz con nadie, porque en esa época no fumaba más que puros de marca. Como el lector puede ver, la nave literaria se hallaba manejada por una gavilla de maníacos, ácratas y pederastas. (Espera un momento, lector, y comprenderás por qué estas cosas de la vida se convirtieron en elemento decisivo de nuestra defunción.) «Los privilegiados», como nos marcó el Che Guevara, que no serían nunca «verdaderos revolucionarios», y con un timonel que, sin duda debido a la mucha miopía, vio las señales de peligro ya tarde. (Demasiado larde, de hecho.) Descubrí que carecíamos de poder real cuando al barloventear y romper lo que parecía ser nada más que una ola sectaria, se vio que era nada menos que la punta negra del iceberg totalitario. ¡Paren las máquinas! A Lunes se le tendría que haber llamado el Titanic, pues pronto nos hallamos sumergidos en las aguas profundas y frías del cálculo altruista. Antes de hundirnos — delirio del ahogado— vi patente que habíamos intentado hacer de la Revolución algo leíble, y por tanto vivible. Pero ambos cometidos resultaron de imposible absoluto. Engels, Engels, ¿por qué me persigues? Sin embargo, en los momentos de apogeo, Lunes conoció, como toda estrella joven, una rápida expansión. En poco tiempo habíamos creado una editorial (Ediciones Erre), cuyo primer libro publicado fue precisamente Poesía, Revolución del Ser, aunque meses antes, su autor José Baragaño, que seguía siendo surrealista del Sena, lo había titulado Poesía, Negación del Ser. Esta colección de poemas era un refrito raro de las fórmulas surrealistas de los veinte años precedentes. Pero en 1960 servía para cantar a la Revolución y al ser, heideggeriano, para la muerte —al mismo tiempo.
El Camagüey
5 mesesEn el segundo número de la revista "Revolución y cultura", correspondiente al 15 de octubre de 1967, hay un texto del Comandante Jorge Serguera (el tristemente célebre "Papito" Serguera) cuyo título es "El intelectual y la revolución". Del mismo entresacamos estos párrafos que permiten comprender las dinámicas que ya en esa época tenía la cultura en Cuba. "Tal vez habría que organizar un fórum, mesa redonda, reunión, o algo por el estilo para tratar de definir qué es cultura y cuál es su esencia en un país; socialista que se halla dentro de un periodo de transición, sin fronteras con otros países socialistas, a miles de kilómetros, cuya característica en el orden económico es agrícola y cuya política internacional por determinadas razones es seguida con mucha atención por todo el mundo: 1. —La cultura y los fines de la Revolución Cubana. 2. —Cultura e ideología. 3. —Historia de las ideas y obras revolucionarias. Si nuestros intelectuales o acumuladores de conocimiento, están, en su esencia fundamental, formados dentro de una ideología burguesa, en el orden filosófico, literario, etc., tendrán que hacer un gran esfuerzo, y comprenderlo así, para situarse al día en estos problemas. Un ejemplo: un intelectual puede conocer la historia de las ideas políticas, pero esta historia no se aviene con la historia de las ideas del Movimiento Revolucionario obrero desde el siglo pasado. El cine, el radio y la T.V., en cuanto a cultura se refiere, tienen que mostrar constantemente los ideales de la revolución en su doble naturaleza política y económica. La Cultura es la superestructura ideológica o tal vez el lado formal de la estrategia revolucionaria. Ideología revolucionaria. y cultura es la misma cosa. No son lados diferentes de una misma cuestión. La ideología burguesa es la cultura del capitalismo en todas sus manifestaciones. Un intelectual proletario tiene que ser fundamentalmente un conocedor y un práctico, un experto del pensamiento revolucionario y un actor en la transformación social. Si se queda en pensamiento su inercia, niega sus convicciones, si es todo acción sin pensamiento, es un robot. El hombre, cualquiera que sea su condición, obra y piensa desdoblado en esta condición bilateral, tratar de hacer la apología de una de estas dos cosas unilateralmente es hacer abstracción absurda por ignorancia o mala fe de la naturaleza humana. Un obrero, analfabeto, es un intelectual con lados insuficientes en su doble aspecto de pensador perfeccionado y productor perfecto. (...) Las manifestaciones culturales del capitalismo van de la concepción idealista de Aristóteles, al striptease. ¿Podría decirse que la cultura revolucionaria, socialista, va del pensamiento materialista de Marx al Afrocán? Estimo que esto sería una inversión de dirección y en tal sentido un paralelo cuyas líneas llevan direcciones opuestas. La cultura burguesa es una pirámide cuya base milenaria está sustentada por la división de la sociedad en clases, por relaciones de producción definidas. El socialismo es otra cosa, su ideal es la desaparición de esta contradicción. ¿Sería de sentido común, imaginar la pirámide cultural del socialismo con la misma concepción formal, y sólo variando el contenido? Un intelectual revolucionario es un émulo de Marx. Es ese el caso de nuestros llamados intelectuales. No quiero hacer una crítica, ni una polémica. ¿Pero cómo es posible conciliar este concepto con realidades tan evidentes como la que se constata en la esencia del conocimiento del mismo? ¿Puede llamarse intelectual revolucionario quien conoce e incluso es capaz de recitar trozos completos de Shakespeare y no conoce o entiende “El Capital”? ¿Quién en un país agrícola sabe toda la filosofía platónica desde los diálogos del Fedón o Palma y no sabe la diferencia entre una leguminosa y una gramínea? ¿Puede concedérsele crédito como intelectual revolucionario a quien es capaz de narrar todas las peripecias de Aníbal en el cruce de los Alpes y no sabría escoger o explicar las características topográficas de una emboscada guerrillera? ¿Puede llamarse intelectual revolucionario quien conoce al dedillo la revolución burguesa de 1789; pero es incapaz de hablar cinco minutos" de la Revolución de Octubre? El pretendido intelectual: a) Sabe quién fue Aristóteles; pero desconoce a Fourier. b) Leyó o estudió a Smith, a Ricardo o Tomás Moro y oyó y oye hablar de Marx. c) Conoce los discursos de Lincoln y no los de Lenin. d) Sabe quién fue y qué hizo Robespierre; pero no Blanqui. e) Conoce la historia de Ford o Rockefeller; pero no sabe quién fue Rosa Luxemburgo. f) ¿Conocerá, aunque vive en él, cuáles son las características de un país subdesarrollado? g) ¿Podría hablar con el mismo conocimiento que ostenta de Spengler y Toynbee cuando se refiere a Lukács o a Grámcsi? h) ¿Qué haría en cultura: un organograma o un movimiento?
El Camagüey
5 mesesContinúa así "Papito" Serguera: ¿Por qué no erradicamos el Vocablo Intelectual? O le damos su verdadera definición. ¿Reconocer su existencia y tratarlos como como tales no es dividir? ¿Por qué forman un grupo, una capa, tal vez en el futuro una clase? ¿No tratan ya por este solo hecho de diferenciarse del pueblo? ¿No será esto una manifestación burguesa, una característica, y consecuencia de la burguesía; pero naturalmente no así en el socialismo? ¿No fue Renán quien primero habló da oligarquía, de intelectuales? ¿Y por qué? Porque pensando en estas cosan no concluimos definitivamente el problema. No se trata de atacar los Intelectuales, sino integrarlos. Es como hablar de los ingenieros o de los peloteros, desvinculados de sus otros quehaceres. De Ios albañiles como grupo o de los carpinteros o metalúrgicos o ñiños o altos o negros o blancos o campesinos o traductores o ascensoristas. Dentro de la masa obrera hay especialidades que su nombre indica, pero el conjunto es: Proletarios. ¿No entraña un desprecio por el trabajo físico y manual el querer considerase distinto? Un obrero puede tener una especialidad ya sea constructor, agrícola, minero, etc., pero se sabe y tiene conciencia de ello, es un obrero. ¿Pero qué quiere decir intelectual? ¿Qué piensa? Pero si todos pensamos. El hombre es un animal racional y Unamuno añade: un ser afectivo sentimental. Un pintor es un intelectual. ¡Pero trabaja con la mano! Un músico es un intelectual, pero compone y realiza con la mano. ¿Con qué escribe un literato? De lodo esto se desprende que intelectual es un vocablo genérico, construido con el deliberado propósito de distinguir o distinguirse. Que los intelectuales trabajan por cuenta propia y solos, diferenciándose formalmente con los obreros en cuanto a trabajo colectivo y dependencia de un patrón. ¿No entraña desprecio tratar de distinguirme de quien trabaja para otro sin comprender que esto se debe a las relaciones de producción y al estadio de las fuerzas productivas? ¿Desprecio o ignorancia? ¿Qué se prefiere ser, patrón u obrero? Desde luego, la respuesta a esta pregunta es Irrisoria porque ella es provocativa (...) ¿Por qué no tratamos en este período de transición al socialismo de ir echando las bases para que esta contradicción desaparezca? Maiacovski era un gran poeta, en este orden un intelectual; pero antes que nada un revolucionario y Lenin un pensador, un intelectual; pero antes un revolucionario y Mao Tse Tung y Fidel también. ¿Y qué era Marx? ¿Quién podría osar poner a prueba el cúmulo de conocimientos de Marx, Engels, Lenin? ¿Quién podría, incluso, gran acumulador burgués, no sólo dudarlo, sino comparárseles? Pero en los casos citados ninguno de ellos se quedó en el dulce y contemplativo goce de la inercia, sino que emprendieron como dínamos o motores, la transformación social de la época en que vivieron con el optimismo y valentía del que conoce. No la temeridad del bruto ni el sacrificio inútil del romántico, sino el esfuerzo y el trabajo del inteligente con el pueblo. ¿Será posible que un país, eminentemente agrícola (compelido por las circunstancias del atraso a movilizar todas sus fuerzas y recursos para producir bienes materiales de consumo básicamente necesarios y cuyo medio de consecución inmediata es a través de las manos, de los músculos, del sudor), que coexista un grupo, o una capa, o una clase que se dedique a pensar exclusivamente? ¿O a obrar con las manos en direcciones distintas de las grandes necesidades del pueblo? Un país atrasado, sometido al neocolonialismo, puede y debe tener el mejor poeta lírico o épico que lleve en la esencia de sus producciones un mensaje liberador a los proletarios. Un escritor cuya novela revele las profundas contradicciones sociales. Y esto, desde luego, también debe ocurrir en un país atrasado que se dedica a la construcción del socialismo en donde la esencia del poema o el núcleo de la nóvela revelan las contradicciones y el falso e injusto sistema capitalista. ¿Pero no deben además producir? Me decía un compañero que la dialéctica es una cosa rara y que a veces mué ve a risa. Hubo una época en que el verse de Guillén sobre el soldado se convertís en argumento político en boca del estudiante. Pero hoy lo más poético es la cantidad de caña que corta Reinaldo Castro. Decía Martínez Villena: “Hace falta una carga para matar bribones”. Hoy hace falta una carga para cortar toda la caña, sembrar toda la vianda, aporcar, fumigar y abonar todos los campos y entrenarse y aprender las leyes de la guerrilla. Mientras quede hambre en el mundo, mientras los pueblos tengan que empuñar las armas para liberarse, ¿será posible que unos hombres se dediquen únicamente a ser intelectuales? Nos podrían contestar que hay que pensar para realizar. ¿Podrían creer que les toca a ellos el papel de pensadores mientras a los otros les toca el papel de realizadores, o sea, de máquinas, de instrumentos? Contestaremos entonces como Marx, Lenin y todos los verdaderos revolucionarios que no se puede bajo ningún concepto desligar la teoría de la práctica. Creemos que la naturaleza, la esencia del hombre es bivalente: el hombre está hecho para pensar y luego para aplicar, realizar, poner en práctica, materializar su pensamiento.