En julio de 1976 los artistas de la plástica, ceramistas camagüeyanos, hoy día de fama internacional, Nazario Salazar y Oscar Rodríguez Lasseria, se encontraban en el Tejar Carrasco, situado en la carretera que conduce al municipio de Vertientes, en sus primeros tanteos con el barro, para realizar un mural con la figura del Che. Allí laboraban los artesanos Miguel Báez Álvarez (fallecido) y Manolo Barrero, enfrascados diariamente en la rutinaria confección de piezas utilitarias: porrones, macetas, tiestos, floreros, jarrones, etcétera.
Nazario y Oscar querían utilizar el barro criollo —el que ponderaban los viejos principeños en historias de siglos pretéritos— en obras de arte (como lograron hacerlo posteriormente), pero ese barro criollo se les rajaba una vez moldeadas las esculturas de ensayo. Los veteranos alfareros los auxiliaron, les explicaron que debían mezclar el barro criollo con otro refractario —arcilla procesada a alta temperatura—; que ésta era la única forma de que no se les quebraran las piezas. Probaron y se convencieron de su efectividad.
Fue entonces cuando los habilidosos alfareros les revelaron su secreto: llegaron a esta conclusión después de realizar innumerables pruebas para revivir los famosos tinajones que mundialmente son el sello de distinción del Camagüey.
Las primeras pruebas fueron adversas: los panzudos tinajones enormes se deshacían y comenzaron la mezcla de los barros; luego se dieron cuenta que tenían que ir “acordelando”. O sea, poner “cintas” de barro, unas sobre otras, para poder armar el artefacto. Este sistema se conoce también, en la jerga alfarera, como trabajar con “chorizo” o “barras de arcilla”. Miguel fue insistente. Incontables días de trabajo, junto a su compañero, para revivir el tinajón, arrancarle a la nada el secreto de los viejos barreros del siglo XVII.
Estas “barras de arcilla” se van moldeando y superponiendo. Nazario y Oscar se dieron cuenta de lo difícil que era dominar esta técnica, sobre todo para moldear de manera homogénea, y valoraron la labor callada de estos dos artífices que habían revivido el tinajón en el siglo XX.
El tinajón constituye una incógnita. Se sabe que no es originario del Camagüey, pues en Andalucía abundan estos depósitos para guardar, sobre todo, los aceites de oliva, pero ninguno se asemeja al tinajón camagüeyano; podemos suponer que nuestros alfareros tomaron algún modelo andaluz y le dieron su toque muy personal, que posteriormente otros trabajadores del barro copiaron, y así fueron proliferando en los patios del viejo Camagüey.
Algunos suponen que surgieron en épocas en que prevaleció la sequía, pero otros atestiguan que los colonizadores, asentados en la villa, no fueron partidarios de cavar pozos para obtener agua en las casas, y en cambio preferían fabricar aljibes para almacenar el agua de lluvia, y como auxiliares para estos menesteres surgieron los tinajones. Es interesante, porque aljibe proviene del árabe hispánico, y éste, a su vez, del árabe clásico; parece que no están muy desacertados los que apuestan por el origen andaluz.
No son pocos los que exponen que en Jamaica —colonia de España hasta 1655— existen tinajones semejantes a los camagüeyanos, lo que asevera aún más su procedencia hispánica y a la vez hace más misterioso y enigmático el tema.
Los estudiosos sostienen que el tinajón data del siglo XVII, pero los que abundan hoy día en las casas pertenecen al siglo XIX, incluso a sus primeros años. En no pocos se puede leer el año en que fueron construidos y hasta el nombre del fabricante, así como rústicos detalles decorativos. Se estuvieron alzando hasta mediados del siglo XIX. Fueron variando lentamente su estructura, algunos más panzudos, otros más estilizados.
Tinajones abultados, altos, pequeños, en fila de tres, cuatro toaos dependiendo de un curioso sistema de canales que en el siglo XVII se supone eran de madera, hasta que fue imponiéndose el latón o la hojalata. Los tamaños están, casi relacionados con la holgura económica de la mansión y de los primeros moradores, que fabricaron la vivienda. Los camagüeyanos acopiaban el agua de lluvia, que para ellos era para ellos potable, en tos tinajones. Con los primeros aguaceros de mayo comenzaba la limpieza y esas aguas no se bebían, porque podían aquejar con el llamado “embuchado” (vómitos), ya que arrastraban al tinajón el polvo acumulado en las tejas criollas del techo; esta agua se utilizaba también para cocinar. Cuando comenzaron en las casas las perforaciones de pozos, no se dejó de utilizar el tinajón, preferido por su frescor. Era costumbre. después de llenos los tinajones, cubrirlos con tul, lo que impedía la oleada de mosquitos u otros insectos y detritus que cayera en sus aguas; luego se cerraban con tapa de madera u hojalata.
En diciembre de 1900, durante la intervención norteamericana, las autoridades sanitarias elaboraron un inventario de los tinajones existentes en la ciudad de Puerto Príncipe: sumaban en aquel año 16 483; sin embargo, durante la república neocolonial, la venta inescrupulosa hacia otras ciudades, preferiblemente La Habana y hasta Estados Unidos, para adornar portales y jardines, fue permitida.
Después de la década de los años setenta, Miguel Báez Álvarez y Manolo Barrero resucitaron el tinajón, apoyados por las autoridades municipales y provinciales. Los tinajones ocuparon infinidad de lugares preferentes en la ciudad como ornamento y volvieron a ponerse de moda, hasta se alzan como saludo y emblema del Camagüey en otras provincias.
Cuenta una antigua leyenda que un forastero que llegó a Puerto Príncipe y bebió de su agua de tinajón se quedó para siempre en el Camagüey. Un chusco quiso sacarle “lasca” al asunto y agregó: “Claro, porque le dio el «embuchado» y terminó en el cementerio”, pero alguien que lo escuchó le replicó: “No, se quedó porque se prendó de una camagüeyana, de esas que dijo Martí «que era la tierra de Cuba donde todas las mujeres son trigueñas y todos los ojos son hermosos»”[1].
Agua santa de este suelo
en el que se meció mi cuna,
agua grata cual ninguna,
que bajas pura del cielo.
Yo te beso con anhelo,
casi con mística unción,
pues creo que tus gotas son
de mi madre el tierno llanto
al ver que te quiero tanto,
Camagüey, tu corazón.
(“Agua de tinajón”, Aurelia Castillo)
Tomado de Sones de marimbas y güiros. Puebla, Benemérita Universidad de Puebla, 2011, pp.29-33.
El Camagüey agradece a Pável Alberto García las imágenes que ilustran este texto.


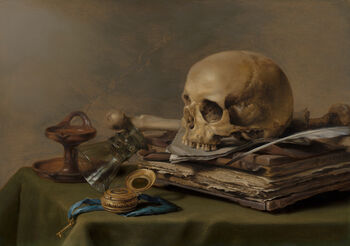
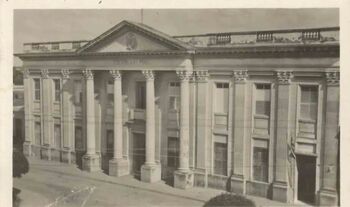





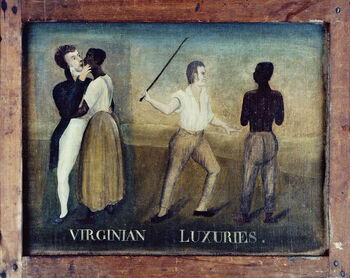



Comentarios
Alma Flor Ada
1 añoLos queridos tinajones tambien han inspirado canciones. Una muy alegre: Agüita'e tinajón – Lolita Lafuente Salvador
Alma Flor Ada
1 añoHay muchas cosa que me recuerdan a mi ciudad / muchas cositas/ nos brindaban felciidad/hay muchas cosas que se que nunca podre olvidar/como le pasa a muchos otros/que hubieron de tomar / aguita 'e tinajon / de tarde o de manana / me llena de ilusion / agua camagueyana. // Si eres de Matanzas / Las Villas o Pinar / tu tienes la esperanza / de llegar a tomar / agua camagueyana / de dulce ensonacion / sabrosa, fresca y clara / aguita 'e tinajon/ // Aguita 'e tinajon / de tarde o de manana / me llena de ilusion / agua camagueyana. // Si eres de Santiago, si eres de La Habana, / y si te has dad un trago / de agua camagueyana / me vas a confesar / que tienes la ilusion / de volver a tomar / aguita 'e tinajon. // Quien pudiera volver a tomar aguita e' tinajon. // Aguita 'e tinajon / de tarde o de manana / a Camaguey me voy a beber / aguita e' tinajon.
Alma Flor Ada
1 añoPido disculpas por la ausencia de diacríticos, por los errores y por no poder copiar este texto en la forma debida. Mi ineptitud tecnológica lo ha impedido. Por supuesto, ESTO ES UNA CANCIÓN y sólo con la música pudiera apreciarse realmente. Pero quería compartir una dimensión más del amor a los tinajones. Durante mi infancia en la Quinta Simoni, había varios tinajones de distintos tamaños, incluso uno que llamábamos "el tinajoncito" y era de especial interés para mí porque era el único en el que me dejaban bañarme llenándolo sólo hasta la mitad.
María Antonia Borroto
1 año@Alma Flor Ada ¿Sería posible acceder a alguna grabación y publicarla aquí, en El Camagüey?
Alma Flor Ada
1 añoCuatro de los tinajones estaban en las cuatro esquinas del patio del aljibe. Y en el Patio de los Pavos reales estaban los dos mayores, muy antiguos, que tenían la fecha y alguna otra inscripción. Según relatos familiares, como en la Quinta había un gran aljibe, cuando mi abuela la heredó no había más que un par de tinajones. Los otros ella los fue comprando de distintos lugares, algunos bastante distantes de la ciudad, lo que sugiere que su uso no fue sólo en el centro urbano. Para la celebración del gran acto por el 10 de octubre, reflejado en la foto de la Quinta Simoni, ella hizo sacar uno de los tinajones mayores, que colocaron junto a la acera, entre el portal y la verja de hierro que daba entrada a los coches en la época colonial. Muchos de los asistentes al acto se acercaban a admirar el tinajón por su gran tamaño. Según mi madre, llevarlo hasta allí había sido una gran hazaña, pero mi abuela sentía que era importante tenerlo como marco del acto.